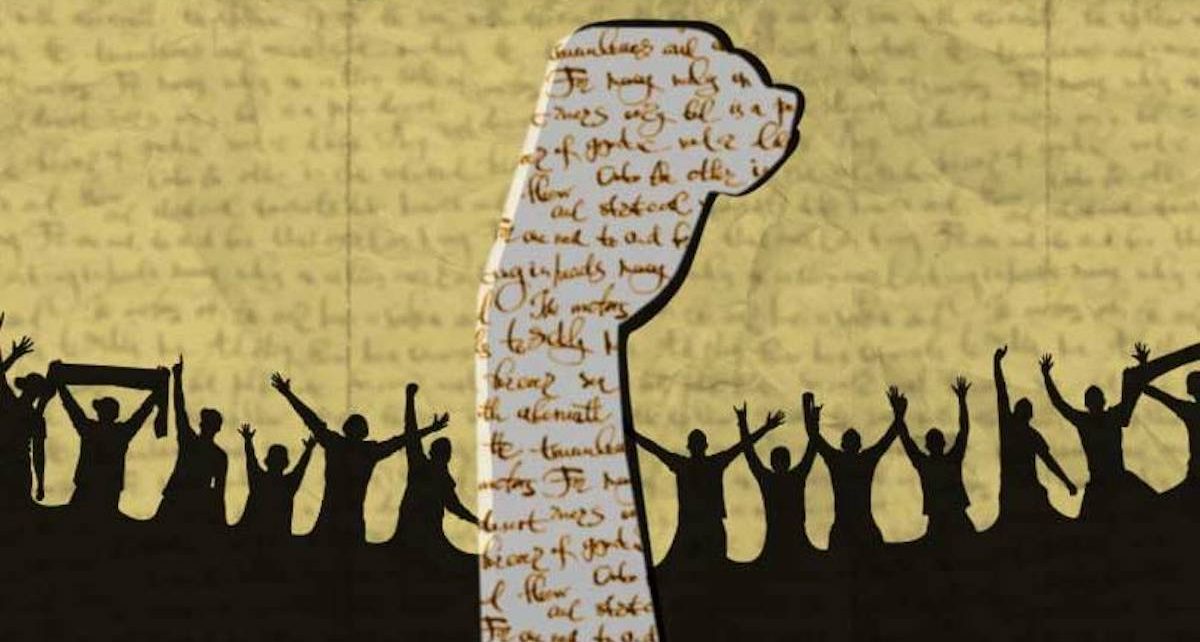A lo largo de su historia, nuestra América ha sido una de las regiones cuya población se ha visto en la necesidad de limpiar rótulos que le han impuesto para devaluarla y facilitar de ese modo su dominación, y en su momento las maniobras incluyeron el apelativo de “Nuevo Mundo”. Si parecía tener relumbrón de elogio, fue en realidad un ardid para que estos pueblos se dejaran coyundear por la gerontocracia del capitalismo, sistema que entonces se gestaba en el llamado “Viejo Mundo” —el modelo—, y tendría luego su estado mayor en el Norte de América, en los Estados Unidos, donde continúa.
Pero no todo fue cuestión de “estímulos” como los promovidos con aquel supuesto elogio. A él se sumaron etiquetas de inocultable intención degradante, de las cuales basta recordar mulato y zambo. Con sus derivados y otros términos afines, esos calificativos han nutrido un arsenal terminológico fabricado para descalificar frutos del mestizaje producido en estos pueblos tras la brecha que se abrió en 1492.
Nada menos que con una bestia de carga híbrida y estéril —el mulo—, y con un mono —el zambo, asociado también a personas que tuvieran piernas deformes—, se identificó a los seres humanos surgidos de la mezcla de “blancos” y “negros”, los primeros, y de “negros” e “indios”, los segundos. No fueron, ni son, metáforas inocentes.
Semejante realidad se ha enmascarado y sofisticado cada vez más. Y lo peor es que no parece que hayamos aprendido del todo la lección, en lo cual no solo se ha de ver el poderío y la astucia de quienes han sido dominantes. Cuentan asimismo la resignación o pasividad, y la ignorancia —cuando no complicidad punible—, por parte de quienes han sido o continúan siendo víctimas del yugo.
Si durante siglos las maniobras de clasificación y bautizo vinieron de la Europa que se presentaba como paradigma civilizatorio, hace décadas que se generan, sobre todo, en la Europa trasladada al Norte del continente americano, como si en esa comarca hubiera nacido o estuviera naciendo el mundo. Se trata de la que José Martí llamó “la Roma americana” y “América europea”, que hace tiempo ejerce sobre su madre putativa un patético poder de sojuzgamiento, sazonado más recientemente con el conflicto que en Ucrania ha fabricado la OTAN, o los Estados Unidos, para mayor precisión.
Desde que por los años 80 del siglo pasado el influjo cultural y político de la Academia dominante se desplazó —con creciente fuerza— de Europa a la universidad estadounidense, empezaron a pulular desde ella denominaciones más “elegantes” que las de mulato y zambo, pero no menos perversas. Serían, en todo caso, más siniestras aún que las que ya habían echado a rodar las historietas portadoras del culto al “hombre blanco” en la conquista del Oeste. Tal fue el núcleo de una saga que de distintos modos y con ropajes variopintos llega a nuestros días, incluso en juegos infantiles.
Conceptos como el de posmodernidad y otros asociados a él —dígase, por ejemplo, sintagmas de la índole de estudios culturales y estudios poscoloniales, calzados a menudo por la tecnología y cada vez más por las redes masivas que ella sostiene— reforzarían las maniobras urdidas para dominar a seres humanos, a pueblos. Vendrían a sugerir que lo relativo a la inteligencia y el pensamiento brota solamente en un territorio que había sobresalido por la imagen del cow boy y por la industria material, el comercio y la guerra, hecha esta última especialmente lejos de sus fronteras.
Al calor de esas contiendas se ha desnaturalizado en décadas recientes el calificativo humanitario, que en español había servido —y debería seguir sirviendo— para valorar lo que le hace bien a la humanidad. En su mutación inducida, y pasivamente aceptada por quienes deberían rechazarla, ese vocablo comenzó a utilizarse para edulcorar operaciones criminales de las fuerzas imperialistas.
Dicho más claramente, se han enmascarado con él intervenciones y bombardeos concebidos para supuestamente salvar los derechos humanos, y que podían tener como derivaciones indeseables los llamados daños colaterales. Por semejante camino se califica hoy de humanitarios a hechos muy distantes de esa condición: entre ellos las mencionadas operaciones bélicas imperialistas, crisis de todo tipo y desastres ocurridos en la naturaleza.
Al paso de aquellas operaciones quedaban monstruosos genocidios, ejemplificables con los sufridos por los pueblos de Irak, Serbia, Afganistán y Libia, y de una Siria que, lacerada brutalmente por un sismo, continúa siendo saqueada sin pudor por las inmorales fuerzas imperialistas. Son esas las mismas fuerzas cómplices de crímenes como la masacre y el latrocinio sistemáticos que su socio Israel comete contra Palestina.
Para solapar operaciones semejantes y asegurar su éxito, a quienes se rebelan contra ellas —que pueden verse en la necesidad de actuar con los recursos que tales operaciones dejan a su alcance— se les llama terroristas, y cuando matan o son acusados de hacerlo, se les califica de extremistas o violentos y, aún más, de radicales. Así se busca devaluar por igual a quienes pueden reaccionar en la desesperación, y a quienes intentan llegar a las raíces de los males para erradicarlos.
Semejantes rótulos —manejados como antes los de filibusteros y comunistas, entre otros— se aplican también a los ejércitos mercenarios que el mismo poder imperialista ha financiado durante años para utilizarlos mientras le conviene, y después somete a persecución y castigo, pero sin excluirlos de sus planes. De tal realidad da suficiente cuenta el espectáculo montado en torno a Osama ben Laden, que está lejos de ser el único caso.
Para justificar acciones contra pueblos y gobiernos que no se les someten, los medios y los voceros imperialistas de los Estados Unidos y sus aliados se valen de términos como sanciones, que luego circula hasta en medios de prensa revolucionarios. Alcanza así una supuesta y deplorable legitimidad, como si se hablara de condenas decididas por tribunales tipo Núrenberg o La Haya.
Con ello, y con rótulos como países terroristas o patrocinadores del terrorismo, los Estados Unidos fabrican su propia patente de corso para castigar a Cuba y a otros países. Y por inercia o desprevención —o por lo que una experta en el tema ha llamado guanajería—, la prensa de los mismos países agredidos puede terminar hablando también de “sanciones”, no de lo que son: ilegales e inmorales estratagemas piratescas.
Todo se mezcla con términos de la índole de guerras culturales, usado a menudo como si ellas no fueran un fenómeno de larga data, o —en similar sentido— guerras cognitivas, que tampoco son una novedad. Por esa razón alguien entrevistado sobre dichas contiendas, al pedírsele que pusiera ejemplos de ellas respondió: “Para empezar, Hatuey y Giordano Bruno quemados en hogueras que se montaron para salvar intereses de poderes opresores”.
No se trata de cominerías verbales, sino de la necesidad de estar despiertos contra maniobras que los poderosos despliegan para seguir imponiendo su pensamiento. Así actuaron hace siglos sus antecesores para someter a pueblos enteros con el auxilio de clasificaciones —término en cuya raíz se encuentra clase— y bautizos, que se diría avalado por olimpos y dioses, pero está emporcado en intereses terrenales.
Si alguna diferencia hay entre aquellos tiempos y los actuales, no es que la maldad sea un hecho nuevo, o menor, sino que hoy ella dispone de recursos que la hacen más solvente y engañosa. Pero enfrentarla con la decisión de vencerla es un deber que hemos de cumplir para abonar no solo nuestra resistencia, sino la capacidad, la lucidez y la actitud necesarias contra enemigos tan poderosos como desvergonzados, o viceversa. La suerte está echada, y no admite demoras.