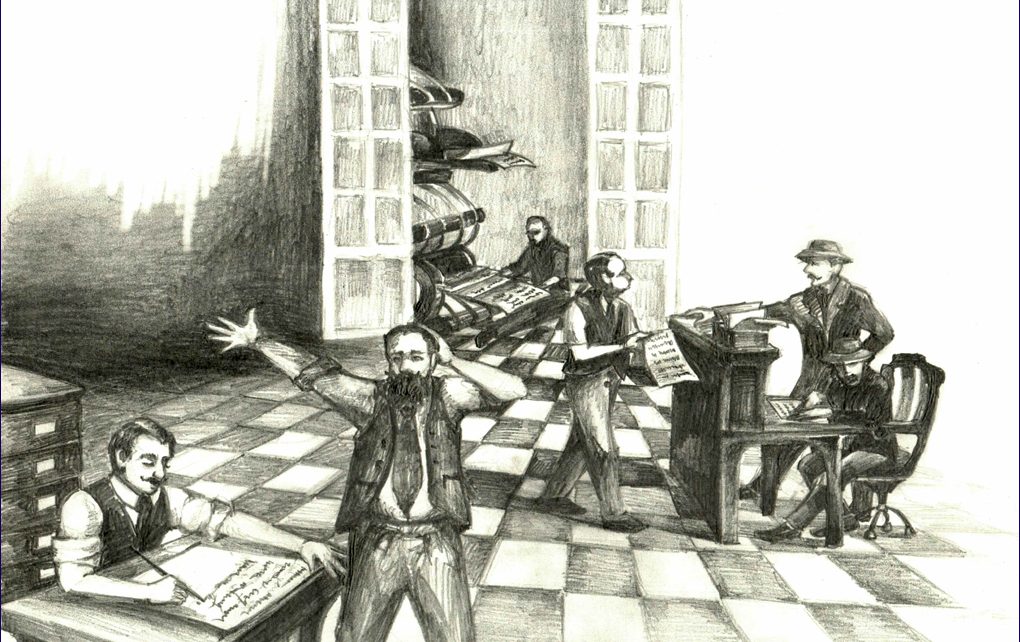Se dice que en las décadas iniciales del siglo XX existía una verdadera fraternidad entre los reporteros, capaces de desprenderse del último peso y de la única camisa con tal de ayudar a un compañero, aunque este formara parte de la redacción de un órgano rival. Pero no había camaradería que valiera cuando alguno de ellos andaba detrás del “palo” periodístico o trataba de agenciarse una exclusiva. Así, fueron célebres las guerras entre los reporteros de La Prensa y La Noche que durante los años de 1911 y 1913 “cubrían” el Palacio Presidencial.
Uno de aquellos “palos” se lo anotaría, por pura casualidad, Enrique H. Moreno, uno de los periodistas cubanos de más extensa trayectoria profesional de todos los tiempos: formó parte de los fundadores de la Asociación de Reporters en 1902, y en los años 50 todavía se mantenía en activo.
Contaba Moreno que en una de esas noches en las que nada sucede y parece que nada sucederá, disfrutaba, repatingado en una luneta, la puesta de una obra en el teatro Albizu, cuando advirtió que el secretario (ministro) de Gobernación (Interior) que ocupaba un palco cercano a su asiento, avisado por un ayudante, se ponía de pie y abandonaba la sala con nerviosismo evidente.
Sin pensarlo dos veces, Moreno salió del teatro tras el funcionario, pero no pudo alcanzarlo en la calle, donde este ya había abordado su coche de inmediato. Intentó el reportero tomar un vehículo para seguirlo, pero al no conseguir ninguno, y a buen paso, se dirigió al ministerio.
Allí, la antesala del despacho del ministro estaba vacía. Resignado a esperar por alguien que le dijera si algo sucedía o no, Moreno se entretuvo en seguir el ritmo de un aparato telegráfico que no paraba de sonar. En eso lo sorprendió el subsecretario (viceministro).
—¿Qué hace aquí, Moreno? —inquirió.
—Nada. Me entretenía oyendo el telégrafo —respondió el periodista que, con la mayor intención, marcó cada una de las silabas de sus palabras.
El subsecretario cambió de color y le echó el brazo por los hombros.
—Tenemos que hablar —dijo y lo invitó a su despacho.
Ya en la oficina, y en la suposición de que Moreno se había enterado por el telégrafo de lo que estaba pasando, procedió a comentar la noticia. Los liberales se habían alzado en armas contra el presidente Estrada Palma y quería recomendarle cómo dar la información a fin de evitar la alarma en el país.
Lo que nunca llegaría a saber aquel subsecretario era que de telegrafía Moreno no sabía ni jota.
Otro “palo” no menos sonado se anotó el reportero José Benítez del periódico El Día. Él había descubierto que la secretaria de Emigio González, jefe de la Policía Secreta, tenía por costumbre no utilizar más de una vez el papel carbón que empleaba en las copias de los informes más reservados. Hecho ese descubrimiento advirtió otro detalle importante: la mujer no se deshacía de esos papeles, sino que los acumulaba en la tablilla de apoyo de su mesa de trabajo.
A partir de ese momento, Benítez comenzó a ser visita cada vez más frecuente en el local de la secretaria y se las arreglaba para, en el menor descuido, tomar de la tablilla un manojo de aquellos papeles que luego, a trasluz, leía en la bodega de la esquina.
Fue así que se enteró del contenido de un informe del jefe de la Secreta al ministro de Gobernación en el que daba cuenta de que el millonario Antonio San Miguel, director-propietario del diario La Lucha, el norteamericano Frank Steinhart, propietario de la empresa de los tranvías habaneros, y Juan Gualberto Gómez, estaban detrás de la insurrección de los Independientes de Color, capitaneada por Estenoz e Ivonet, quienes habían financiado el alzamiento. (El cronista no tiene constancia de que esa aseveración sea cierta).
Resultó de altura el escándalo que levantó la exclusiva de Benítez cuando se dio a conocer en El Día, de Armando André. No pasó, sin embargo, del revuelo que ocasionó tanto en el sector político como en el estrictamente periodístico. Los tres acusados eran personas importantes y, por otro lado, ya el alzamiento de los Independientes había sido ahogado en sangre. Y mejor no menearlo.
(Ilustración: Isis de Làzaro)