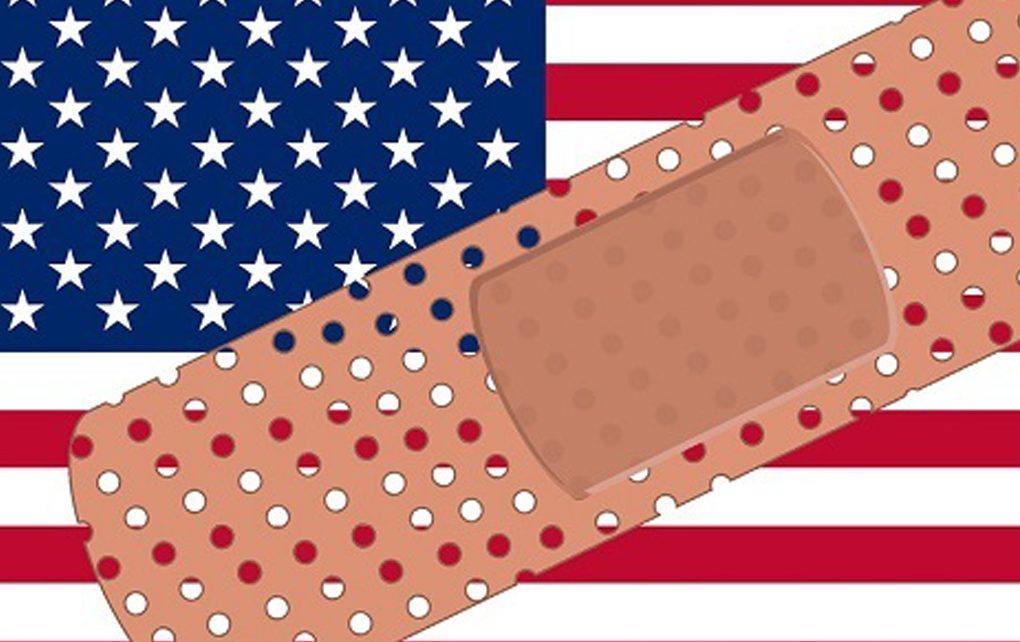Criterios que hasta hace poco eran considerados exageraciones de la izquierda, ahora forman parte de un lenguaje bastante generalizado para describir la situación de Estados Unidos. “Crisis de la democracia norteamericana”, es la conclusión más común ante el caótico traspaso presidencial de Donald Trump.
“La democracia ha triunfado”, dijo Joe Biden en su discurso inaugural para contrarrestar esta percepción, pero hace falta que se lo crean los casi 80 millones de electores que consideran haber sido víctimas de un fraude monumental. El país se ha partido en dos y la credibilidad del gobierno es una de las más bajas de la historia.
La crisis de la democracia no es solo un asunto doméstico, ni exclusivamente responde a problemas políticos e ideológicos, más bien refleja las fisuras de la base económica que le sirve de sustento, por eso se relaciona con la llamada “pérdida relativa de la hegemonía norteamericana en el mundo”, un fenómeno más abarcador, determinado por el deterioro de la capacidad de Estados Unidos para imponer su “liderazgo” al resto de los países.
La relación entre ambas dimensiones (crisis interna y liderazgo mundial) resulta esencial para el sostenimiento del sistema y, cuando falla, tiene un impacto en la propia gobernabilidad del país. La funcionalidad de un estado imperialista depende tanto de la estabilidad interna como del mantenimiento de su capacidad de dominio extraterritorial, en tanto es la fuente principal de la tasa de ganancias de sus capitales, así como de los beneficios extraordinarios que reciben la mayoría de sus habitantes.
Ese dominio incluye el uso de la fuerza, y Estados Unidos ha sido pródigo en recurrir a este recurso, pero sobre todo se logra mediante lo que precisamente Antonio Gramsci denominó “hegemonía”, dicho en pocas palabras, una condición de superioridad, que también incluye la dependencia económica, la cultura, incluso el “carácter” y la genética de las personas, al pensar de algunos.
En tanto resultado de la primera revolución anticolonialista de la historia y, junto con la Revolución Francesa, precursora de una filosofía que colocó al individuo y la democracia en el centro de su doctrina política, unido al desarrollo sin precedente de la ciencia y la economía en un país vasto en riquezas naturales, Estados Unidos devino paradigma de la modernidad y su sistema político un modelo a imitar en la nueva “civilización”.
No importa que muchas veces las supuestas bondades del sistema no resistan un análisis objetivo de sus reales consecuencias, lo que más importa es la percepción de la superioridad del modelo. Esto es lo que se vino abajo cuando el propio presidente del país denunciaba la corrupción del sistema y, explotando los instintos más primitivos de sus correligionarios, agitaba a sus seguidores a violentar por la fuerza el resultado de las elecciones.
El mundo sabe que estamos en presencia de una fiera herida, lo que no quiere decir que está muerta. Tampoco se sabe la duración y los traumas de la agonía. A muchos les interesa que se recupere, porque sus respectivas posiciones también dependen de la hegemonía norteamericana. Es por eso que Estados Unidos no se ha quedado sin aliados, la diferencia radica en que ahora son más débiles para enfrentar los retos que tienen por delante.
Aunque no puede darse por descontado, sino que requiere de la acción consciente de sus propugnadores, en este contexto se potencian las oportunidades de las fuerzas contrarias a la hegemonía norteamericana, en especial de los gobiernos y movimientos progresistas, que requieren de un mejor balance internacional, para avanzar en sus agendas sociales y políticas.
Un escenario básico de esta contienda será precisamente Estados Unidos, porque lo que allí ocurra radiará de manera determinante sobre el resto. No se puede olvidar que, a pesar de sus 80 millones de votos, Trump perdió las elecciones gracias a un movimiento social muy amplio, que impidió el avance de las fuerzas fascistas en ese país. Basta este argumento para comprender que Biden no es lo mismo que Trump, a pesar de todo lo que se pueda argumentar en su contra.
Es cierto que detrás de estas fuerzas populares también actúan intereses imperialistas, por lo que el triunfo demócrata no cambia la naturaleza del sistema ni constituye una renuncia a los objetivos geopolíticos que orientan las relaciones exteriores de Estados Unidos. Incluso no es descartable un aumento en el nivel de beligerancia, precisamente porque se debilitan otros recursos, pero la agresión bruta, sin una excusa convincente, no es constructora de hegemonía y, hasta ahora, la excusa por excelencia ha sido la defensa de la democracia.
Por todo esto, importa tener una mirada culta hacia lo acontece en Estados Unidos. No hay respuestas simples para un país extraordinariamente complejo, con un territorio que abarca cinco husos horarios y alberga todos los climas, donde habitan más de 300 millones de habitantes de todas las razas y orígenes nacionales, con la economía y el poderío militar más grandes del mundo, exponente de una riqueza cultural que impacta en todos los rincones del planeta y, a la vez, es depositario de enormes desigualdades económicas, donde tienen lugar conflictos sociales de todo tipo, es el mayor consumidor de drogas y muestra niveles de violencia y criminalidad que compiten con los peores países del planeta.
Con ese país, a veces extraordinario y otras decadente, tenemos que convivir, casi en permanente conflicto, la mayoría de los habitantes de la tierra. Especialmente los cubanos, que nacimos y crecimos juntos, y buena parte de nuestras luchas nacionales han estado determinadas por el enfrentamiento a la hegemonía norteamericana.
La experiencia nos ha enseñado que para sobrevivir no basta la voluntad de resistencia, sino que resulta necesaria una alta dosis de sabiduría e inteligencia. “Ser cultos para ser libres”, dijo José Martí, y no creo que se refiriera solo a saber leer y escribir, también hace falta en política.
Tomado de: Progreso Semanal