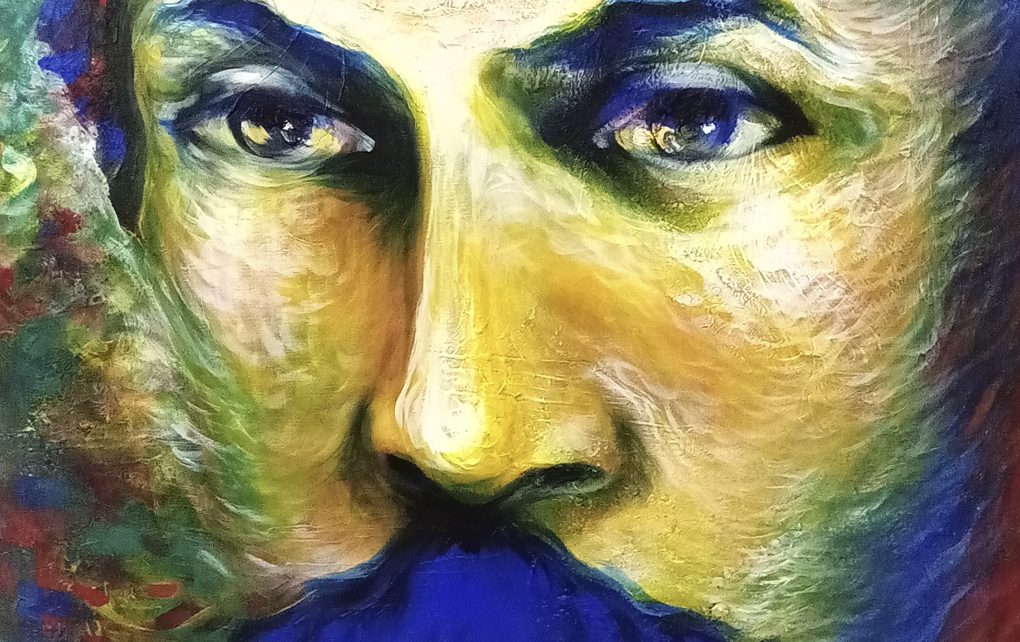Vinculados con la disolución del Partido Revolucionario Cubano hay hechos que no cabe atribuir a la voluntad de José Martí, su fundador, no solo porque ya él no vivía cuando sucedieron. Uno es la disolución misma del Partido, y en las circunstancias en que ella se dio; otro, que para entonces la organización estuviera en manos de Tomás Estrada Palma, a quien se debe responsabilizar con haber decidido disolverla, o con haber parecido que lo hizo, pues detrás y por encima de él pueden haber actuado otros.
Como corresponde desmentir un error de bulto, empecemos por el segundo de esos hechos. Tal vez nunca se detecte dónde o quién comenzó el infundio, que tanto parece haber prosperado; pero carece de fundamento afirmar que Martí propuso a Estrada Palma para que, llegado el momento, lo sustituyera al frente del Partido.
La presunta sugerencia no se funda en documento ni testimonio alguno, y la niegan de raíz los principios y mecanismos organizativos plasmados por el propio Martí en los Estatutos de la organización, titulados secretos, pero que dejaron de serlo desde sus inicios. Un personaje vidrioso e intrigante, Enrique Trujillo, se encargó de difundirlos, como parte de sus acciones contra la unidad patriótica y de sus rabias contra Martí. Cualesquiera que fuesen sus intenciones —difícilmente buena alguna de ellas—, contribuyó a que los principios y mecanismos aludidos fueran de conocimiento público.
Quedaría por abundar en la valoración merecida por Estrada Palma, pero desbordaría la extensión razonable y el propósito de estas notas. El autor remite, pues, a breves textos suyos, ya añosos: “Algo sobre José Martí y Estrada Palma” y “José Martí: democracia sincera (¿y Estrada Palma?)”. De “José Martí: sustitución y democracia” aparece una copia tipográficamente distorsionada, pero legible.
En relación con el primero de los hechos aludidos al inicio, se debe prestar especial atención a un punto sobre el cual se volverá en estos apuntes: las Bases del Partido declaraban que esa organización tenía un propósito medular irreductible a formalismos y normas administrativas, y que no se limitaba al logro de una Cuba independiente. El cuarto artículo plantea: “El Partido Revolucionario Cubano no se propone perpetuar en la República Cubana, con formas nuevas o con alteraciones más aparentes que esenciales, el espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia, sino fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia”. Retengamos desde ahora, seguros del peso de la palabra en Martí, los adjetivos nuevo y sincera.
Pero el Partido fue disuelto nada menos que cuando la guerra de independencia de Cuba contra el colonialismo español la interrumpió la intervención con que los Estados Unidos se aseguraron el camino para lo que Martí había querido impedir a tiempo, y con tanta intensidad que el día antes de caer en combate le confesó a su amigo mexicano Manuel Mercado: “Todo cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso”.
Se refería a su empeño, o programa, de que la independencia de Cuba les imposibilitara a los Estados Unidos extenderse por las Antillas y caer, “con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América”. Había plasmado públicamente su posición de modo particularmente claro, y público, en artículo que apareció en Patria el 17 de abril de 1894: “El tercer año del Partido Revolucionario Cubano. El alma de la revolución, y el deber de Cuba en América”, y cuando la contienda apenas había comenzado, mostró saber que ella, más que contra el coloniaje español, enemigo visible que urgía derrotar, era ya, en su trascendencia mayor, contra los planes de una potencia emergente, voraz y en expansión.
A eso —que no todos comprendían por igual, y algunos ni intuían, y que arreciaría la probada negativa de los Estados Unidos a aceptar la independencia de Cuba—, no a su personal y temprano antimperialismo, expuesto en textos públicos, se refirió con una afirmación que parece haber sido no poco mal leída: “En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente”, con todo lo sabido que sigue sobre las dificultades que le habría acarreado a la revolución pregonarlo.
En otras palabras, el Partido se disolvió cuando habría empezado para él otra lucha que auxiliar: la necesaria para sacar de Cuba a los Estados Unidos. En carta del 29 de octubre de 1889 a Gonzalo de Quesada, pensando en la posible mediación de los Estados Unidos con España —posibilidad que en algunos generaba ilusiones—, Martí escribió: “Y una vez en Cuba los Estados Unidos ¿quién los saca de ella? Ni ¿por qué ha de quedar Cuba en América, como según este precedente quedaría, a manera,—no del pueblo que es, propio y capaz,—sino como una nacionalidad artificial, creada por razones estratégicas? Base más segura quiero para mi pueblo. Ese plan, en sus resultados, sería un modo directo de anexión”.
Lo sensato y digno era impedir que los Estados Unidos entrasen en Cuba. Con respecto a las maniobras de la Conferencia Internacional, celebrada en Washington, con que ya entre los meses finales de 1889 y los primeros de 1890 aquel país intentaba dominar por la economía y el comercio a nuestra América toda, Martí le escribe al propio Quesada el 14 de diciembre de 1889: “Sobre nuestra tierra […] hay otro plan más tenebroso que lo que hasta ahora conocemos y es el inicuo de forzar a la Isla, de precipitarla, a la guerra, para tener pretexto de intervenir en ella, y con el crédito de mediador y de garantizador, quedarse con ella. Cosa más cobarde no hay en los anales de los pueblos libres: Ni maldad más fría”.
Para suponer que no veía el Partido únicamente como instrumento para preparativos insurreccionales, no sería necesario esperar a la encrucijada que la intervención yanqui le impuso a Cuba. Mucho tiempo le dedicó a crearlo para venir luego a ponerle fin fácilmente. El 3 de abril de 1892, siete días antes de que la organización se proclamase constituida, publicó en Patria “El Partido Revolucionario Cubano”, artículo donde la definió como “el fruto visible de la prudencia y justicia de la labor de doce años. Y salvará, si se conforma en sus métodos a sus orígenes y fines, y se pone entero y con cuanto es en su acción: solo perecerá, y dejará de salvar, si tuerce o reduce su sublime espíritu”.
Para fijarle una fecha hipotética y razonable al punto de partida de esa obra —que en el fondo se ha de situar, por lo menos, en las lecciones que arrancaron para Cuba el 10 de octubre de 1868 y ante las cuales se forjó Martí desde su infancia, sin olvidar la “preparación gloriosa y cruenta” que él mismo en el Manifiesto de Montecristi le señaló al levantamiento fundacional encabezado por Carlos Manuel de Céspedes—, valdría escoger el 24 de enero de 1880. Ese día, tras haber sido deportado meses antes a España, y luego de haber logrado abandonar la metrópoli, hizo pública su Lectura en Steck Hall, célebre, y así y todo con señales que seguir desentrañando, y aprovechando. El autor de estas notas la comenta en “Leer la Lectura” (Ensayos sencillos con José Martí, 2012).
En aquel momento Martí había retomado los vínculos activos que en La Habana había iniciado con la preparación de la Guerra Chiquita, con la que tendrá nexos relevantes en Nueva York. Pero en sus palabras se perfila ya, sobre todo, el ideólogo y organizador de una nueva etapa revolucionaria, el que fundará, y dirigirá por votación hasta su caída en combate, el Partido Revolucionario Cubano.
Ese cuerpo político tendría una misión básica en los preparativos de la contienda que estallaría el 24 de febrero de 1895, y que Martí, a veces más que hablar de ella como de una guerra, preferirá llamar revolución. Un temprano testimonio de esa perspectiva, que de seguro le venía de antes, lo dio en su opúsculo de 1873 La República española ante la revolución cubana, donde se lee a propósito de la gesta iniciada en el ingenio Demajagua: “la insurrección era consecuencia de una revolución”.
Y él vivió como parte cada vez más eminente y arraigada de esa revolución, al servicio de ella, nexo entrañable que definió el sentido de su obra en todos los sentidos. No quedaría fuera de tal realidad el Partido a cuya creación consagró tanto esfuerzo, tanta lucidez. A quien pudiera parecerle una observación banal, pide perdón el autor y apunta que para esa organización no escogió Martí nombres como Partido Independentista Cubano o Partido Cubano de Liberación. También pudo haber llevado esos rótulos, pero en Martí los conceptos de independencia y liberación se afianzaban en lo revolucionario, en lo transformador.
Era natural que el primer artículo de las Bases del Partido —escritas por él, como los Estatutos— fijara el propósito inmediato: “El Partido Revolucionario Cubano se constituye para lograr con los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de la Isla de Cuba, y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico”. Pero esa tarea no puede apreciarse al margen de las definidas en los otros artículos. Sabiendo que Martí entendía la guerra como una etapa de andadura indispensable para la creación de la república futura, y su aspiración a que esta fuera una república moral, se entenderán cabalmente otros artículos del documento.
A uno de ellos se ha hecho ya referencia, y no es menor, sino esencial: el de fundar en Cuba “un pueblo nuevo y de sincera democracia”. Esos términos calzan la visión de distanciamiento o ruptura del proyecto de Martí con respecto a las realidades que él conoció de primera mano en una vida forzosamente itinerante: desde la Cuba colonial, pasando por su metrópoli —España— y varios países de nuestra América ya independientes de ella, hasta su experiencia, durante casi quince años y al final de su vida, en los Estados Unidos.
Esa etapa fue especialmente iluminadora para él: le propició pensar una revolución para Cuba y con implicaciones directas para otros pueblos marcados por herencias directamente feudales o feudalizantes, pero concebida desde un mirador que lo puso en contacto con lo más avanzado —y peligroso— del capitalismo de su tiempo, el cual —lo vio el político zahorí— se aprestaba a ensayar su sistema de colonización.
Lo denunció en una de sus crónicas sobre la Conferencia Internacional auspiciada por los Estados Unidos en lo que por eso —como se lee en el pórtico a sus Versos sencillos— el invierno de 1889-1890 lo llamó “aquel invierno de angustia”. El foro le corroboró lo que se gestaba en los Estados Unidos, con grave peligro no solo para nuestra América, sino para la generalidad del planeta, de la humanidad, y para el mismo pueblo estadounidense.
En su carta del 25 de marzo de 1895 a Federico Henríquez y Carvajal será particularmente claro al decir que no urgía asegurar solo la independencia de Cuba y de nuestra América toda, y el equilibrio del mundo, sino también “el honor dudoso y lastimado de la América inglesa”. A la vista está la realidad a la que ha llegado esa nación con las ventajas adquiridas a partir de haber desequilibrado el mundo. Esta vez no se disculpará el autor por la posible irritación que cause en quienes sigan pensando que, para entender su realidad, Martí debía esperar a que las respuestas a sus interrogantes le llegaran de Europa, o de Eurasia. Él tuvo genialidad y originalidad más que suficientes para detectar el imperialismo, y llamar por su nombre a los imperialistas.
Para cumplir la misión de fundar el pueblo democrático al que Martí aspiraba para Cuba, el Partido Revolucionario Cubano tendría que cumplir deberes cardinales desde la preparación y el desarrollo de la guerra necesaria: estaba llamado a calzar en pensamiento y en actos los ideales de república a los que se debía aspirar para el futuro de la nación. Debía, en resumen, representar la dignidad emancipadora de la patria, y para eso tendría que signarlo una condición que Martí, pensador hecho a educar para el ser desde la defensa del deber ser, resumió en una afirmación que no daba margen para recovecos ni dudas: “El Partido Revolucionario Cubano, es el pueblo cubano”.
Lo afirmó en el artículo titulado precisamente “El Partido Revolucionario Cubano”, cuando ya la organización estaba a punto de proclamarse. Pero antes de definirla como “el pueblo cubano”, sostuvo con decantación aforística una verdad aleccionadora, que vale tanto para los deseos descaminados como para los más rectos: “Lo que un grupo ambiciona, cae. Perdura, lo que un pueblo quiere”. Y al pueblo, desde luego, se le educa. Martí fue también en eso un ejemplo magno de educador.
Que el Partido fuera verdaderamente el pueblo cubano, aunque no todos los integrantes de este pertenecieran al primero, era una condición que no se alcanzaría por decreto, ni porque lo quisiera su fundador, ni solo con buenas intenciones: el Partido debía ganársela con la honrada lucidez y el acierto de su obra colectiva, y con el ejemplo personal de sus miembros. Por disposición vocacional, y porque la historia de la patria le mostraba que los pobres eran el pilar de la causa independentista, abandonada en bloque, salvo honrosas excepciones, por los más adinerados, Martí —más que decir que estaba dispuesto a echarla, aunque tenía valor que, como hizo en Versos sencillos, lo dijese—, echaba su suerte “con los pobres de la tierra”.
En el artículo de Patria del 24 de octubre de 1894, en que desde el título, precisamente “Los pobres de la tierra”, rindió tributo a esos abnegados defensores de la revolución, escribió: “¡Ah, los pobres de la tierra, esos a quienes el elegante Ruskin llamaba ‘los más sagrados de entre nosotros’; esos de quienes el rico colombiano Restrepo dijo que ‘en su seno solo se encontraba la absoluta virtud’; esos que jamás niegan su bolsa a la caridad, ni su sangre a la libertad!”
Y en el discurso, programático por muchas razones, que pronunció en Tampa el 26 de noviembre de 1891, ya abocado a la creación del Partido, se refirió en estos términos a los obreros cubanos que daban su apoyo a la patria: “¡Esta es la turba obrera, el arca de nuestra alianza, el tahalí, bordado de mano de mujer, donde se ha guardado la espada de Cuba, el arenal redentor donde se edifica, y se perdona, y se prevé y se ama!”
Desde sus vínculos con los obreros, avalado por su personal austeridad, y como ideólogo de un frente de liberación nacional, legó lecciones a los afanes justicieros en el ámbito social, incluido el más directamente asociado a ellos: el socialismo. Lamentablemente abundan mucho más de lo deseable, y en muchas partes del mundo, los ejemplos de cómo un proyecto socialista puede desmoronarse por el incumplimiento de ideales de equidad básicos y el distanciamiento entre partidos gobernantes y bases populares.
No era un político iluso, y mucho menos un demagogo. En “Los pobres de la tierra” evidenció que su prédica unitaria, emancipadora y justiciera, no respondía a ilusiones ni a voluntarismos trasnochados: incluía clara noción de los obstáculos que urgía vencer o, por lo pronto, encarar de manera que trazara pautas a las aspiraciones de funcionamiento social del pueblo en fundación: “En un día no se hacen repúblicas; ni ha de lograr Cuba, con las simples batallas de la independencia, la victoria a que, en sus continuas renovaciones, y lucha perpetua entre el desinterés y la codicia y entre la libertad y la soberbia, no ha llegado aún, en la faz toda del mundo, el género humano”, se lee en ese texto.
Con esa preocupación irá a la guerra. Su claro entendimiento de que con ella no bastaría para lograr una victoria como la apuntada en la cita anterior, brinda luz sobre meditaciones en que se detuvo durante el recorrido por tierras caribeñas hacia Cuba para participar en la contienda. A ese recorrido le dedicó el que se conoce como su Diario de Montecristi a Cabo Haitiano, y en él dio testimonio de su interés en la justicia social, tanto en lo asociado a las mal llamadas razas humanas como al plano económico y social en su conjunto.
En una de las anotaciones fechadas 3 de marzo, y que merecería un comentario más extenso que el aquí posible, escribió a propósito de un libro que llamó su atención: “Las carreras, como aún se las entiende, son odioso, y pernicioso, residuo de la trama de complicidades con que, desviada por los intereses propios de su primitiva y justa potencia unificadora, se mantuvo, mantiene aún, la sociedad autoritaria:—sociedad autoritaria es por supuesto, aquella basada en el concepto, sincero o fingido, de la desigualdad humana, en la que se exige el cumplimiento de los deberes sociales a aquellos a quienes se niegan los derechos, en beneficio principal del poder y placer de los que se los niegan: mero resto del estado bárbaro.—”
En su carta póstuma a Mercado no solo trató lo estrictamente político. Al hablar de autonomistas y anexionistas, los identificó con los “prohombres, desdeñosos de la masa pujante,—la masa mestiza, hábil y conmovedora, del país,—la masa inteligente y creadora de blancos y negros”. Esa realidad estaba en el fondo de la Cuba que sobreviviría a la guerra.
Cuando una y otra vez expresa que sus funciones como delegado del Partido, y las de la organización misma, estaban sujetas a las transformaciones reclamadas por la contienda, no debe entenderse que abogaba por la demolición del Partido y por quedar él mismo fuera de responsabilidades en que sabía necesaria su participación. Los doce años que le costó fundar el Partido se debieron, entre otras cosas, a la firmeza con que asumió los que entendía nuevos métodos necesarios para la lucha por la independencia.
Entre sus cartas tienen particular interés —no solo para ese tema— las dirigidas a partir de 1882 a grandes líderes del 68, en especial a Máximo Gómez, pero también a Antonio Maceo y otros. Sin la posibilidad de detenernos cumplidamente en una muestra más extensa, recordemos aquí, por su mayor despliegue, y por tener el destinatario que tiene, la remitida a Gómez con fecha 20 de julio de ese año.
En ella le dice al general: “El aborrecimiento en que tengo las palabras que no van acompañadas de actos, y el miedo de parecer un agitador vulgar, habrán hecho sin duda, que V. ignore el nombre de quien con placer y afecto le escribe esta carta. Básteme decirle que aunque joven, llevo muchos años de padecer y meditar en las cosas de mi patria; que ya después de urdida en Nueva York la segunda guerra [la llamada Chiquita], vine a presidir, más para salvar de una mala memoria nuestros actos posteriores que porque tuviese fe en aquello—, el Comité de Nueva York”.
Aquí hace una declaración medular: “desde entonces me he ocupado en rechazar toda tentativa de alardes inoficiosos y pueriles, y toda demostración ridícula de un poder y entusiasmo ficticios, aguardando en calma aparente los sucesos que no habían de tardar en presentarse, y que eran necesarios para producir al cabo en Cuba, con elementos nuevos, y en acuerdo con los problemas nuevos, una revolución seria, compacta e imponente, digna de que pongan mano en ella los hombres honrados”.
Que le escribiera en tal tesitura a Gómez —a quien en ese punto le dice: “La honradez de V., General, me parece igual a su discreción y a su bravura. Esto explica esta carta”—, y que en la misma fecha se dirigiese a Maceo con similares fines, prueba que los elementos nuevos no concernían a personas, sino a métodos, aunque nuevas personas entrarían también en la lid, naturalmente. Al viejo mambí, a quien admira, le expresa su doble voluntad de estar presente en la lucha, y de no hacerlo si esta no tomaba los caminos estratégicos y organizativos que ya entendía necesarios y a cuya forja estaba presto a contribuir. O ya contribuía.
Pero las mentalidades no cambian de la noche a la mañana, ni combatientes fogueados, y sufridos, como Gómez y Maceo, tendrían que recibir con entusiasmo y comprensión las propuestas de alguien que ellos podían considerar un recién llegado a la liza, aunque no fuera exactamente así, lo que más tarde el propio Gómez daría pruebas de comprender.
Quien esto escribe, ha abordado en varios textos —“José Martí: una carta programa” es el más reciente— la ruptura de Martí con Gómez en octubre de 1884. Para tomar esa decisión tenía que sentirse muy seguro del valor de sus ideas, porque, si el plan insurreccional del que se distanciaba hubiera prosperado y conducido a la victoria, habría sido borrado de la escena política cubana, quizás de manera irreversible.
Aunque intentando no herir a héroes por quienes sentía fervorosa admiración, no acatamiento incondicional, mantuvo la actitud y los conceptos que fundó en un profundo conocimiento de la realidad, y logró crear el Partido Revolucionario Cubano, alcanzar en las filas del independentismo una unidad sin precedentes —aunque tampoco pudiera ser perfecta— y organizar una guerra que hasta por su levantamiento simultáneo en varias localidades representaba un paso de modernidad en la historia de nuestra América. Una guerra, además, que le permitió comprender, como expresó de distintos modos y en varios textos, que quien se alzaba con Cuba se alzaba por la humanidad y para todos los tiempos. No porque este fuera un país elegido, sino por las implicaciones antimperialistas y planetarias de la gesta. (Primera parte de la conferencia ofrecida por el autor en la Fragua Martiana en la mañana del 1 de junio del año en curso, como parte del Coloquio Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso).
(Imagen de portada: José Martí, obra de Isis de Lázaro. Acrílico sobre lienzo/2022).