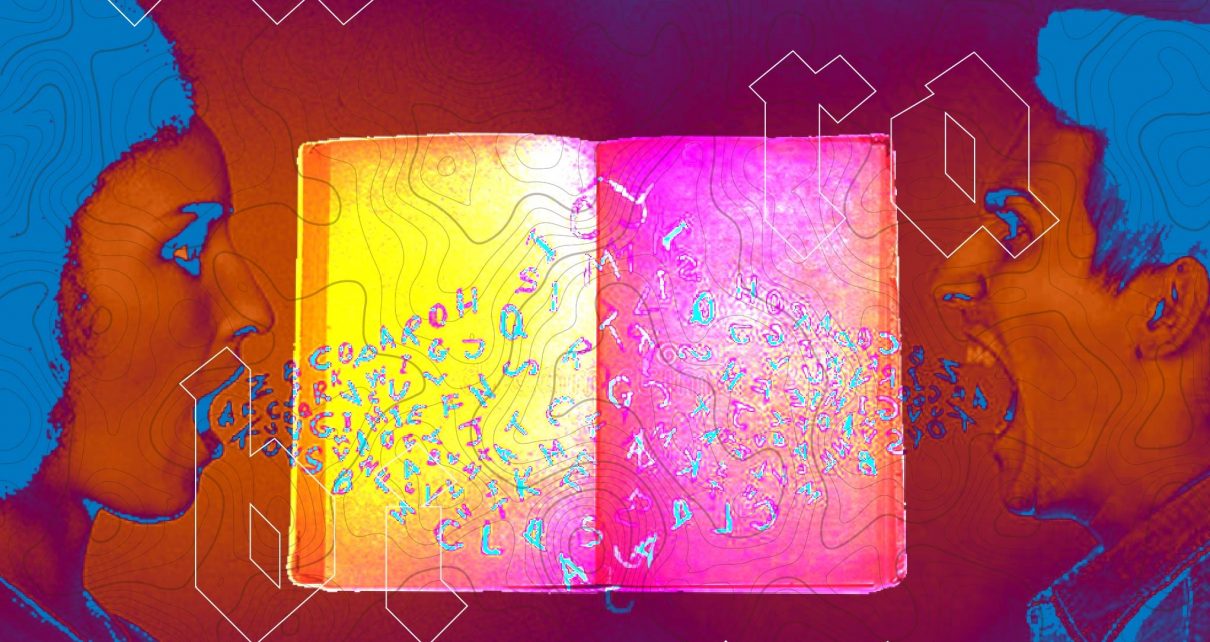I
Hace más de treinta años que publiqué en La Gaceta de Cuba el artículo del que sale este texto. Pero, releyéndolo, me ha parecido que hay cosas en él que a mis colegas jóvenes–o por lo menos, a los interesados en el tema de la literatura y la crítica literaria—les pueden interesar.[1] Mis argumentos giran en torno al prejuicio, muy extendido, de que en la actividad crítica no hay creatividad, virtud que se reserva para las obras, propiamente dichas, sobre las que el crítico ejerce una acción repetitiva, parasitaria. Bien. Toda la historia de literatura, de los tiempos de Homero a nuestros días, desmiente esa suposición. No porque la obra en cuestión sea otra, sino porque una obra sometida a crítica, ya nunca vuelve a ser la misma. ¿Se ha transformado tanto como para que eso suceda? No. La obra misma no ha cambiado. Lo que ha cambiado es lo que pudiéramos llamar las condiciones de lectura y, con ellas, el punto de vista desde el cual se la juzga. Dentro de esas “condiciones”, propias de la época y el medio, es preciso situar un factor no desdeñable: la perspectiva que me ha aportado el propio crítico. El Whitman que yo leo no es el Whitman que sería si yo no hubiera leído a Martí, ni el Martí que leo, sería el mismo si no hubiera leído a Vitier.
II
Un día me quedé sorprendido al saber que los primeros lectores griegos de Homero lo leían poniendo énfasis en su valor didáctico. Lo que les interesaba era lo que Homero decía sobre ellos y que ellos mismos no sabían. Fue un estudioso inglés –Eric C. Havelock, en Prefacio a Platón— quien me advirtió que entre los griegos la épica, mucho antes de ser vista como “arte”, fue considerada como un “instrumento de formación docente”, necesario para formar verdaderos ciudadanos. “¿De dónde le vienen al divino Homero el honor y la gloria—se pregunta un personaje de Aristófanes—sino de haber enseñado a los griegos cosas tan provechosas como el orden de las batallas, las virtudes guerreras y el equipamiento de los hombres?”. “Mediante una sola epopeya –observa Havelock— se podía evocar toda un área de la historia y las costumbres que remitía a los orígenes mismos de la comunidad”.
Pero hay casos en que el cambio de perspectiva no se da con el paso de los siglos, sino con el de las escuelas predominantes. De ahí el desconcierto que produjo entre los críticos tradicionales el Ariel de Rodó, por ejemplo. “No es ni una novela, ni un libro didáctico –precisó el crítico español Leopoldo Alas cuando intentó describir Ariel a sus lectores—: es de ese género intermedio que con tan buen éxito cultivan los franceses y que en España es casi desconocido”.[2]
Hay plagas intelectuales que azotan estas tierras desde tiempos inmemoriales. Para Martí era de vital importancia liberarse de una de ellas, el eurocentrismo, que impedía reconocer la legitimidad y autoctonía de las exigencias independentistas latinoamericanas. De ahí que en 1893, en su “Discurso sobre Bolívar”—orientado hacia quienes consideraba sesudos de librerías—, escribiera “La independencia de América venía de un siglo atrás, sangrando: ¡ni de Rousseau ni de Washington viene nuestra América, sino de sí misma!”
III
Estos apuntes no deben verse como disquisiciones arqueológicas. Ayer mismo, repito, ayer mismo—estuve leyendo una entrevista al narrador nicaragüense Sergio Ramírez —autor que teníamos muy cerca y que hoy no comparte ni de lejos nuestros puntos de vista sobre la posición política de su país—, y veo que hay ahí principios retóricos que mantienen su vigencia. Ramírez se identifica como uno de los sucesores del boom —cita entre sus predecesores a Alfredo Bryce Echenique, Manuel Puig, Antonio Skármeta…— y declara: “Para mí, la escritura siempre ha sido una reflexión ética sobre América Latina. La literatura tiene que representar de alguna manera lo que somos, de dónde venimos, cuál es el destino que deben tener estos países” y hacerlo sin [volverlo] algo retórico, ni político. Esa identidad con lo que es el continente, con lo que es el Caribe, ha sido, es muy importante”.[3]
Naturalmente, un objetivo así sólo puede alcanzarse a través del lenguaje, y de ahí que nos parezca natural que Ramírez se identifique como “un ciudadano de la lengua”. Creo que ya es hora de ir zanjando dudas. Huir del chovinismo y los esquemas permite, por lo pronto, decir lo que se quiere decir de la mejor manera posible, sin andarse por las ramas. Los críticos diríamos que se trata del mismo desafío, un simple problema de forma y contenido (cómo hacer coincidir lo que se quiere decir con la fluidez de un estilo, el sabor, el timbre, la vibración que tiene o aparenta tener el lenguaje coloquial, para poder, así, trasladar ese lenguaje a la escritura). En fin, ya las lecciones sobran; hablar de lo no debe hacer un escritor es algo que debía reservarse para el aula, pero somos tercos, y en eso estamos todavía.
Entre los narradores, el temor a la imitación inconsciente, a la repetición, a la rutina, está plenamente justificado.[4] El éxito que han tenido ciertos géneros, como el melodrama, radica en que vienen con sello de garantía: el lector sabe de antemano que va a encontrar en ellos lo que busca, porque sabe también que están hechos para eso, para darle a él “por la vena del gusto”. En mi opinión, esa es la literatura que merecería ser calificada de formalista: la que sólo se propone encontrar nuevas formas de repetirse. En este terreno, nosotros preferimos ceder el paso a los litigantes. Pero en nuestra doble condición de escritores y ciudadanos, no podemos dejar de advertir lo que nos parece una situación escandalosa: que en pleno siglo veintiuno haya ciudadanos que lo tienen todo, o casi todo, y otros —la mayoría—que no tienen nada, o casi nada, ni siquiera la posibilidad de leer un libro. Hay una tuerca ahí que no funciona. Y nos decimos que ya es hora de empezar a ver la cultura como derecho de todos, como patrimonio de toda la humanidad. Si uno piensa que vive en el mejor de los mundos posibles, entonces no hay nada que hacer; pero si cree que el mundo está mal hecho, lo menos que puede hacer es tratar de cambiarlo, en la medida de sus posibilidades, y ahí es donde la ética y la estética, la literatura y la política empiezan a coincidir. (Publicada en el Boletín del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. Imagen destacada: Dary Steyners).
[1] Cf. La Gaceta de Cuba, mayo de l989. Ver también “Creadores y parásitos…” en A. F.: El otro y sus signos. Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2008.
[2] Ver A.F.: Narrar la nación. Ensayos en blanco y negro. Editorial Letras Cubanas, 2009, p. 52.
[3] Sergio Ramírez: “Yo soy un escritor de la lengua”, entrevista de Wilkinson Román Samot, Universidad de Salamanca. Publicada el 19 de junio de 2021.
[4] Algunas de las ideas expuestas proceden de la entrevista que concedí en 1991 al profesor Emilio Bejel, de la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico.