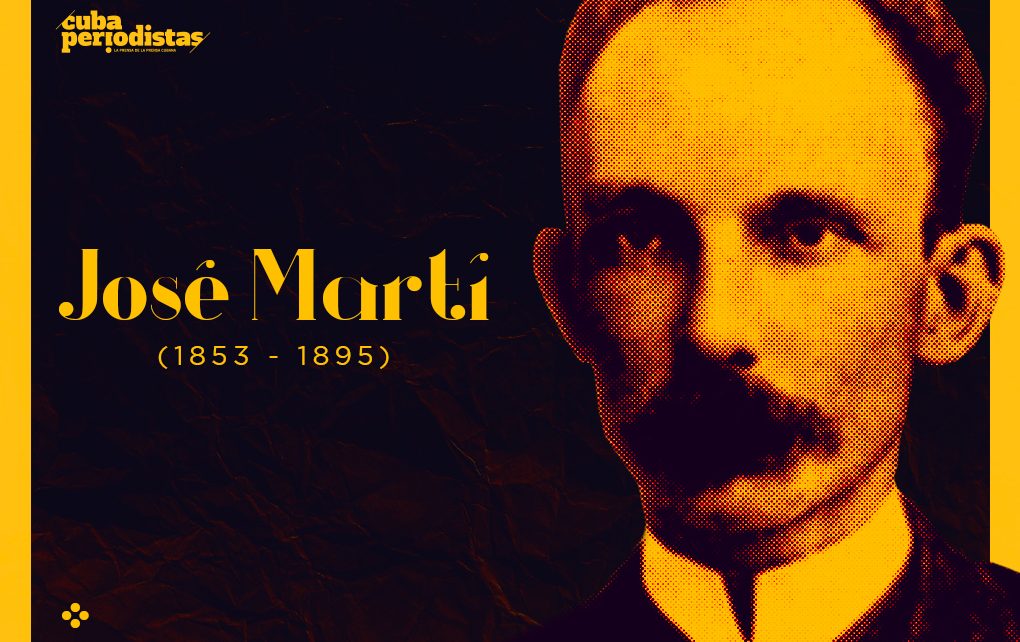En algún lugar Lezama dijo que la capacidad histórica de un país no se debe a su extensión sino a su intensidad. Aludía, desde luego, a Cuba, y es una idea en la que tenemos que detenernos porque está brillando con vehemencia en los ojos de Varela, Luz, Céspedes, Martí.
¿Qué significa esa intensidad con que miran y nos miran? Algo precioso están viendo, o queriendo ver, a través del discurso filosófico, pedagógico, político, poético. Ese algo precioso es aquello por lo que clamaban los indígenas fantasmas que Plácido oyó entre los arremolinados y mudos jirones de neblina del Pan de Matanzas: «¡Cuba…! ¡Cuba!». No es ciertamente un mito ni, en principio, una utopía, aunque ambas cosas pueden construirse con sus destellos. Es exactamente eso, una concentración de destellos que lleva a Varela a pensar solitario, con el puño en la barbilla, rumoreado por La Habana circundante: «La idea más exacta es la que no se puede definir». Intensísimo rayo que cruza sus ojos, no metafísico, solar.
Es exactamente eso que lleva a Luz a descubrir, «como un relámpago», dice él, no las operaciones mentales que tan bien estudiara y conocía, sino la «aparición», dice él, de lo que sin disculpas llamara para nosotros, «la razón caliente». No solo la razón que lo llevó a poner el estudio de la física antes que el de la lógica, lección de la que todavía tenemos que sacar las mejores consecuencias, sino también la que exclama: «¡Bien aventurada oscuridad, que alumbra nuestro entendimiento y templa nuestro corazón!». Quien recorría el mundo buscando luces y adquiriendo aparatos para su laboratorio de física experimental, no elogiaba el oscurantismo, sino la oscuridad, la intensidad donde estaban los destellos. ¿Y qué decir de los ruiseñores que Céspedes en su Diario testimonia como ariscos y hechiceros? Ellos eran su intensidad cubana, la de su saludo, caballeroso, en San Lorenzo, a las negras esclavas, que por él ya no lo eran. Pero nuestra intensidad un día se hizo hombre y se llamó José Martí.
La física antes que la lógica significa, más allá de una cuestión de método, incluyéndola, que la fuente de nuestros argumentos, no solo de nuestros conocimientos, está en la naturaleza. ¿Qué significa esa aspiración a pensar como la naturaleza? No hay maestra mejor, repetía el padrecito rodeado hasta el techo de cajas de azúcar, tasajos, cueros y esclavos, pero la luz que brillaba en sus ojos, ¿no era la luz del espíritu? ¿Y quién dijo que el espíritu en el hombre es otra cosa que la concentración, alquimia si se quiere, de la naturaleza? Empezaba el diálogo arrobador entre el cubano y su paisaje, que fue encantamiento revolucionario de Heredia, lo que no entienden los que pesquisan en parte de su poesía, en su teatro afrancesado y en su concepción misma de la historia, el peso muerto de sus ideas neoclásicas y conservadoras, que nada puede, que nada pudo ya en la recepción martiana, frente a la intensidad que descubrió, que lo descubrió, que casi diríamos que lo utilizó inflamándolo hasta la ceniza de la mujer, de la palma, de torrente, del océano. Si dejáramos de pensar literariamente, entenderíamos mejor la literatura. Si Heredia fue como después Zenea, «el laúd del desterrado», ello se debió a que en él se encendiera la ardiente y dulcísima chispa, la lógica del paisaje, el argumento de la tierra. La tierra desterrada es ya una dialéctica histórica, primitiva si se quiere, pero fundadora, y contra sus gritos soterrados, contra sus tardes inmensas, contra los desgarrados encantamientos de sus clamores de patria, justicia y libertad, nada pudieron las circunspecciones del magistrado Heredia, padre e hijo, y nada pudo para nuestra futuridad, la angustiada ceniza, que fue braza, de su exilio. Heredia solo, en la facticidad de su transcurso, no es Heredia. El Heredia real y operante de nuestra naturaleza histórica es Heredia abrazando sin saberlo a Martí, abrazado por Martí. Lo demás son pesquisas académicas, bibliografía al pie. Con ese abrazo empieza la lógica de nuestra physis, el argumentar de nuestra naturaleza, el argumento de nuestra historia.
Historia poética, si las hay, ya lo hemos dicho muchas veces, sin estar seguros de que esto se entienda como ahora queremos precisarlo, como physis de nuestra lógica, naturaleza de nuestra historia, intensidad cuyos incandescentes puntos discontinuos fueron creando una tradición tan rápida como el relámpago que ilumina toda la casa. Después del relámpago, de triple raíz criolla, cristiana e iluminista y penacho romántico, tenía que venir el tronar de la guerra, de las guerras. Pero cuando la más importante de ellas va a empezar, José Martí levanta una balanza en cuyos dos platillos dos palabras –revolución y reflexión– extrañamente se equivalen, como si el «Himno del desterrado» y «En el Teocalli de Cholula» se hubieran alquímicamente reducido a esas dos palabras. Sin el fuego físico-espiritual no hay destilación de «espíritus», dijo la alquimia. El aforístico Diario de Luz está hecho de destilaciones más necesarias para nosotros que los pensamientos de Pascal, aunque por estos debamos pagar gustosos el más alto precio en la alta noche. Luz concentra la suya en las «apariciones» de la «razón caliente». Martí dirá, hiperbolizando, que «si Europa es el cerebro, América es el corazón». El corazón es «la razón caliente», donde no hay que ver solo la temperatura sino también la lógica, la otra ala del calor. Las dos batiendo juntas echan a volar un ave insólita. La revolución de la reflexión, lo que nos hace entrever, más allá del contexto anecdótico, incluyéndolo, la posibilidad de una revolución –pues ya sabemos que es solo una en sus diversos «períodos de guerra»– que llegue a ser un estado nacional pensante. Estado operativamente jurídico, pero, sobre todo, es lo esencial, protoplasmáticamente histórico, según lo inspiró Martí en Orígenes a través de Lezama cuando dijo para estos días que hoy vivimos y ojalá para siempre. «Quizá somáticamente cada generación rompe con la anterior, pero desde el punto de vista del germa, del protoplasma histórico, cada generación son todas las generaciones, las dadas, las que se disfrutan, y las que se desconocen y nos interrogan despiadadamente». También nos decía que la única generación a que debíamos aspirar a pertenecer era la generación de José Martí, entendiendo por tal, desde luego, la de la creación histórica, y pienso ahora, también, la de ese entrevisto estado martiano de la revolución de la reflexión.
En esta radiante fórmula veo, además, hoy, dos aspectos, el de una revolución que no meramente se institucionaliza, sino que llega a equivaler a su propia reflexión cambiante y creadora con el desafío de los tiempos, y el de una revolución que no es algo sucedido a, sino constitutivo de. Los dos aspectos tienden a fundirse allí donde empezamos, a distinguir las revoluciones metropolitanas de las que ocurren en países de origen colonial. Hacer este paralelo excede mis conocimientos historiográficos, pero a simple vista se nota que los enciclopedistas y sus terribles ejecutores no se proponían crear a Francia, se proponían, sencillamente, modernizarla, mientras nuestros libertadores estaban literalmente obligados a crear naciones en un continente sin rostro político. La diferencia es tan enorme que tiene que generar inesperadas consecuencias, al menos allí donde el proceso de liberación, aunque por modo discontinuo y subiendo a tropezones el calvario de la historia, no se ha detenido, es decir, en Cuba.
De la supuesta revolución norteamericana no vale hablar en este caso, porque su contenido de justicia social fue tan discreto que dejó en pie a millones de esclavos, y cuando este problema se planteó como cuestión nacional, ya la nación estaba configurada. Fue, pues, algo que le sucedió a, no constitutivo de, al extremo de que hasta hoy parece que la guerra racial en ese país, sordamente extendida a los estratos «hispanos» que ya también lo constituyen, no termina nunca. Entre nosotros, por el contrario, al enlazarse la liberación política con la liberación social, surgió como una «aparición» de la «razón caliente», de la lógica de nuestra naturaleza espiritual –abastecida o provocada también por razones económicas–, el proyecto de la nación cubana. La nación surgió de, en y por la revolución. ¿Será posible, entonces, extraerle la revolución a la nación sin que esta se desvanezca? Esta pregunta empezó a brillar en los ojos más videntes del llamado Grupo Minorista.
En pocos meses del año 1923, el mismo en que irrumpe la primera generación histórica de la seudorrepública, el mismo de la Protesta de los Trece y del Primer Congreso Nacional de Estudiantes presidido por Mella, la febril poesía de Rubén Martínez Villena pasa, como de un polo eléctrico a otro, hasta la incandescencia, de la intensidad negativa casaliana a la positiva martiana de «la inercia del alma/ que no siente ni espera ni rememora nada», y de los «motivos de la angustia indefinida» a la «fuerza/ concentrada, colérica, expectante» que desde el fondo de su organismo exige «crecer, crecer hasta lo inmensurable», y al fin se clava vibrante en un punto histórico concreto esa «carga para matar bribones,/para acabar la obra de las revoluciones» que centellea en su Mensaje lírico civil. Es un ejemplo fulgurante y profundo de los giros aciclonados de la intensidad cubana. Y no en vano llamamos a aquella muchachada antimachadista y antimperialista que encabezaran Julio Antonio, Rubén, Pablo y finalmente Guiteras, una generación histórica fue ella a su vez imantada por Martí, la que enseñó a Lezama que «lo que en una generación interesa no es su perfil consumado o su escándalo momentáneo, sino en qué forma potenció su protoplasma o acreció su levadura», norma igualmente válida para la expresión como para la acción, las que entre nosotros, desde Varela y Heredia vienen pisándose los talones como la sombra al cuerpo, y viceversa. Porque lo que intuyeron aquellos jóvenes fue que «la obra de las revoluciones», que para nosotros Martí configuró como una revolución, tiende a convertirse en la hechura misma de la patria, no algo que puede sucederle o no, sino aquello que realmente la constituye. No se lanzaron, pues, como iconoclastas políticos, a destruir, sino a rescatar y a «acabar» aquella obra, que sin embargo hoy presentimos inacabable precisamente por consustancial. Y cuando decimos esto no olvidamos a sombras históricas importantes como José Antonio Saco, que, con haber denunciado los vicios coloniales, haber escrito la historia de la esclavitud y haber sido antianexionista fue lo más revolucionario que podía ser, o como Rafael Montoro, capaz de trasmutar sus ideas reaccionarias en melodías oratorias fascinantes para oídos mambises como los de Manuel Sanguily y Manuel de la Cruz.
Uno de los trabajos que tenemos que hacer en favor de la patria es el de reconocer el entrecruzamiento de la acción y la expresión en nuestra historia, sin esos rencorosos distingos que nos vinieron, paradójicamente, de la tesis europea del intelectual «comprometido». Comprometido o no, en lo explícito, con la realidad social y la acción política, todo creador nuestro lo ha sido siempre de la historia de su pueblo, y como delegado suyo en el mundo de los símbolos. El hombre de las metáforas es quizás, incluso, el más histórico y político de los hombres, porque sus significaciones, al hundirse en lo inagotable, protegen esa oscura continuidad irreductible a los esquemas, que es lo caedizo de la historia. El hombre de las metáforas, al entrar en lo naciente, solo dice palabras perdurables, palabras seminales que todos los días amanecen como pájaros que lo fueran a la vez de la naturaleza y de la historia. El hombre de las metáforas es siempre el amigo del héroe de la acción, a él se debe en su noche silenciosa, y a veces lo equivale. Si tuvimos de pronto, en el más intenso de los cubanos, a un protagonista de la expresión de la historia, no dudemos que a esa fusión tienden los ríos invisibles de la patria. Sin los poetas, los artistas, los pensadores, que son lo más pueblo del pueblo, y no otra cosa, no habría patria que defender. El pueblo mismo es un poeta, un artista, un pensador que está incesantemente creándose y pensándose a sí mismo.
No propongo una hipóstasis del pueblo, aunque de todas las hipótesis posibles tal vez sería la mejor, sino sencillamente una vivencia. La poesía de Luisa Pérez la he visto en muchos rostros de cubanas. Los lentes de Zenea fueron recogidos del polvo ensangrentado, no de las manos de ningún cónsul, por un joven que vi en una ráfaga, al pasar. Tristán de Jesús Medina está sentado, solitario, en un parque de Bayamo. Todos saben, sabemos, lo que hay que defender. Y que no es, por cierto, lo que llamara doña Tula un «ídolo», sino la intensidad que nos sustenta.
¿Será por la delgadez y apretura de la isla entre dos masas continentales, la una amenazante hasta con el grotesco índice fálico de la Florida, la otra dominada, ensimismada en la extensión de su tragedia? ¿Será por su surgimiento, dicen, no derivada de aquellas cantidades, sino nacida sola del fondo de las aguas? ¿Será por la costumbre insular de resistir y esplender a solas? Soledad nunca egoísta, nunca splendid isolation por cierto, soledad abierta a todos los vientos del mundo, o como le dijeron unos indios a Colón, que «era tierra infinita de que nadie había visto el cabo, aunque era isla». ¿Una isla infinita, desafío a la razón, o hecha de infinito, de deseo de infinito, como la poesía? «La ínsula distinta en el Cosmos, o lo que es lo mismo, la ínsula indistinta en el Cosmos», dirá Lezama, quien ya había convertido un verso prehistórico: «Dorada Isla de Cuba o Fernandina», en un verso universal; «Dánae teje el tiempo dorado por el Nilo». Apretura, concentración, y a la vez, destellantes remolinos, soberanía de la luz, apertura con cierta inocente majestad inocultable. Una vez lo oímos en la Plaza de la Revolución, ante Martí. «¡Cuba! Al fin te verás libre y pura / como el aire de luz que respiras…». En ese momento estamos tomando nuevamente conciencia, más que nunca antes, de pertenecer a esa «marcha unida» de las generaciones de la expresión y de la acción que llevó a Lezama a decir en enero de 1959: «Albricias, aquí revolución es creación». ¿Dejará de serlo por eso que un descreído, al despedirse, llamó «la erosión de la historia? Si la historia para nosotros fuera únicamente el tiempo sucesivo, ese fatum sería incontrastable. Pero creemos en otra historia, la protoplasmática, la inspiradora, la creadora, la de «la infinita posibilidad» que surgió precisamente de nuestro sucesivo «imposible» histórico, y que viene saltando como Euforión, joven eterno, de roca en roca hasta nosotros. A los desvaríos, desafíos y miserias de lo sucesivo hacemos frente con la martiana «virtud modesta y extraordinaria, que vive en el mérito y las entrañas de la oscuridad», con la martiana «genial moderación», con la revolución de la reflexión que ha de convertirse en un estado nacional pensante.
Para llegar a ello, y creo que en ese camino estamos, debemos poner lo sucesivo generacional, sin que pierda su específico sabor imprevisible, su irradiación de iniciativas propias, al servicio de lo histórico fundacional, y no permitir que el hilo, la melodía, ese no sé qué hemos alcanzado por ventura en medio de tantas desventuras, sea roto por las malacrianzas de una modernidad fabricada a nuestra costa y contra las leyes de nuestro corazón. Esas leyes existen, son las leyes de lo que venimos llamando nuestra intensidad que, bien pensada, no es otra cosa que la concentración de un sentido. Si nos apretamos a él, no habrá tentaciones que puedan con nosotros. Es más, seremos capaces de trocar las tentaciones en armas contra ellas, en armas inesperadas de la resistencia y la libertad. El secreto es uno: jamás perder de vista la justicia y el amor entre los hombres. Con esa brújula no perderemos nunca el rumbo. No perderemos nunca el sentido, que es lo que está destellando en los ojos cubanos desde Varela, Heredia, Luz, Martí, que es lo que resucitó de nuevo en la segunda generación histórica de la seudorrepública, la Generación del Centenario. Que era lo que, por el lado de la expresión, imantaba a los jóvenes de Orígenes: el sentido de la patria, la patria como sentido de la historia universal, la universalidad de la patria, y, para llegar a ello, lo fiel intenso, lo intenso extensionable, la chispa que dura en el poema, lo que solo encarna en un nacimiento. Si no sé cómo decirlo es porque formo parte del discurso que lo dice, del discurso que nos constituye, del discurso de la Revolución que ya es la reflexión de su propia identidad, de su propio ser nacional y su propio suceder, el discurso de su propio sentido, de su propia intensidad.
Refiriéndose a los títulos de aquellos cuadernos casi clandestinos de su generación, preguntaba Lezama en 1956: «¿No eran todos nombres dinámicos como verbo, clavileño, espuela de plata, la fuerza indivisa de los orígenes, los que parecen arremolinarla?». Cincuenta años después de fundada la mayor de aquellas revistas, no nos sorprende que los jóvenes sigan sintiendo la temperatura de sus páginas, porque allí se reunieron ondas de energía que venían tan lejos y tan hondo que no pueden perder su vigencia cuando de salvar esas ondas precisamente se trata.
Lo que está en peligro, lo sabemos, es la nación misma. La nación ya es inseparable de la Revolución que desde el 10 de octubre de 1868 la constituye, y no tiene otra alternativa: o es independiente o deja de ser en absoluto. Si la Revolución fuera derrotada caeríamos en el vacío histórico que el enemigo nos desea y nos prepara, que hasta lo más elemental del pueblo olfatea como abismo. A la derrota puede llegarse, lo sabemos por la interrelación del bloqueo, el desgaste interno, y las tentaciones impuestas por la nueva situación hegemónica del mundo Esa posibilidad es nuestro imposible. En el Zanjón, en el 98, a la caída de Machado, nuestro imposible era la liberación. Ahora nuestro imposible es la no liberación. No pudimos aceptar el Zanjón ni la intervención norteamericana ni la frustración del 30. Se dirá factográficamente que sí, pero en realidad no pudimos aceptarlo. La Revolución fue acumulando esas no aceptaciones que la fortalecieron y profundizaron hasta identificarla con el país, con el pueblo, con la historia y con la geografía misma. Estamos hechos de no aceptación, de desobediencia soberana. Si luchamos contra todos los imposibles, cómo rendirnos ahora que todo lo hemos hecho posible. De nosotros depende sin duda. Al fatalismo de la derrota no podemos oponer la predestinación de la victoria. Sería demasiado cómodo, demasiado irreal, demasiado peligroso. Pero si podemos oponer la fe en la victoria. La fe, que es «la sustancia de lo que esperamos», si bien la historia, no lo olvidamos, no es el reino de los valores absolutos. En ella se juegan o pelean, sin embargo, los valores absolutos hasta donde el hombre los puede divisar. Y si la fe en la victoria no nos abandona, es porque en ella va la lección y la vida de los mejores de nosotros. La fidelidad a ellos es la única garantía de nuestra fe en la victoria. Si no somos dignos de ellos, no mereceremos ninguna victoria, ni sobrevivir siquiera. Y lo que ellos nos dicen es lo mismo que han dicho siempre los espirituales más esclarecidos, que sin obras no vale fe, que obras son amores y no buenas razones.
A la obra, pues. Estamos en el momento más difícil de nuestra historia, cuando hasta los caminos de salvación se revelan llenos de peligros, cuando la lucidez le disputa al coraje la primera línea de defensa. Lucidez y coraje tienen que unirse con aquella imaginación que Martí llamara «hermana del corazón». Una imaginación aliada de la ciencia y de la técnica, de la agricultura y de la industria, de la defensa militar y la política, al servicio de la justicia y la fraternidad entre los hombres, no del éxito egoísta, no del consumismo devastador, no del lucro. Tampoco de la irrealidad de una tecnología que pretende desustanciar al hombre. Nunca mayores fuerzas se emplearon tan mal. Obligada a batirse con la insensatez del mundo a que fatalmente pertenece, amenazadas siempre por las secuelas de oscuras lacras seculares, implacablemente hostilizada por la nación más poderosa del planeta, víctima también de torpezas importadas o autóctonas que nunca en la historia se cometen impunemente, nuestra pequeña isla se aprieta y se dilata, sístole y diástole, como un destello de esperanza para sí y para todos. Destello, concentración, intensidad. El bajo del son, el colibrí, la flor de la mariposa, La Sacra, Palo Seco, las Guásimas. Vamos a cambiar la vida, trabajando y bailando. Vamos a confiar en nosotros mismos. Vamos a seguir a José Martí, que, en la deslumbrada apretazón, como de hojazas, cocuyos, espinas y estrellas, de su Diario de campaña, por dondequiera que lo abramos, nos relata la fábula real de nuestro perenne nacimiento. Allí, texto sagrado, leemos:
«Zefi dice que por ahí trajo él a Martínez Campos, cuando vino a su primera conferencia con Maceo. El hombre salió colorado como un tomate, y tan furioso que tiró el sombrero al suelo, y me fue a esperar a media legua. Andamos cerca de Baraguá. Del camino salimos a la sabana de Pinalito, que cae, corta, al arroyo de las Piedras, y tras él, a la loma de la Risueña, de suelo rojo y pedregal, combada como un huevo, y al fondo graciosas cabezas de monte de extraños contornos: un bosquecillo, una altura que es como una silla de montar, una escalera de lomas. Damos de lleno en la sabana de Vio, concha verde, con el monte en torno, y palmera en él, y en lo abierto un cayo u otro como florones, o un espino solo, que da buena leña: las sendas negras van por la yerba verde, matizada de flor morada y blanca. A la derecha, por lo alto de la sierra espesa, la cresta de pino. Lluvia recia. Adelante va la vanguardia, uno con la yagua a la cabeza, otro con una caña por el arzón, o la yagua en descanso, o la escopeta. El alambre del telégrafo se revuelca en la tierra».
Palabras operantes, encarnadas, que saltan del lenguaje a la naturaleza y a la historia en el punto en que destellan juntas. Qué nombre, Zefi, en su pluma sobre el tablón de palma, como relumbre de la intemperie, a la vez huraño y amparador. Qué palabras de arroyo de guijarro, de risa, de gentiles e invitantes formaciones, de verbo natural histórico, puntuación poética de camino, música enjuta de qué paisaje cerrado, abierto, vehemente, topografía girando, fiera y piadosa, nunca vista antes, inmemorial, creada para nosotros. Qué ternura en la pisada, en la mirada, en las sílabas. No queremos más que esa «flor morada y blanca», esa «cresta de pinos» esa «lluvia recia». Pero tenemos que seguir con la vanguardia, con la caballería. ¿Somos muchos o pocos? No importa, somos todos. Que se revuelque como culebra el telégrafo cortado. Sí, «andamos cerca de Baraguá».
Tomado de: La Jiribilla