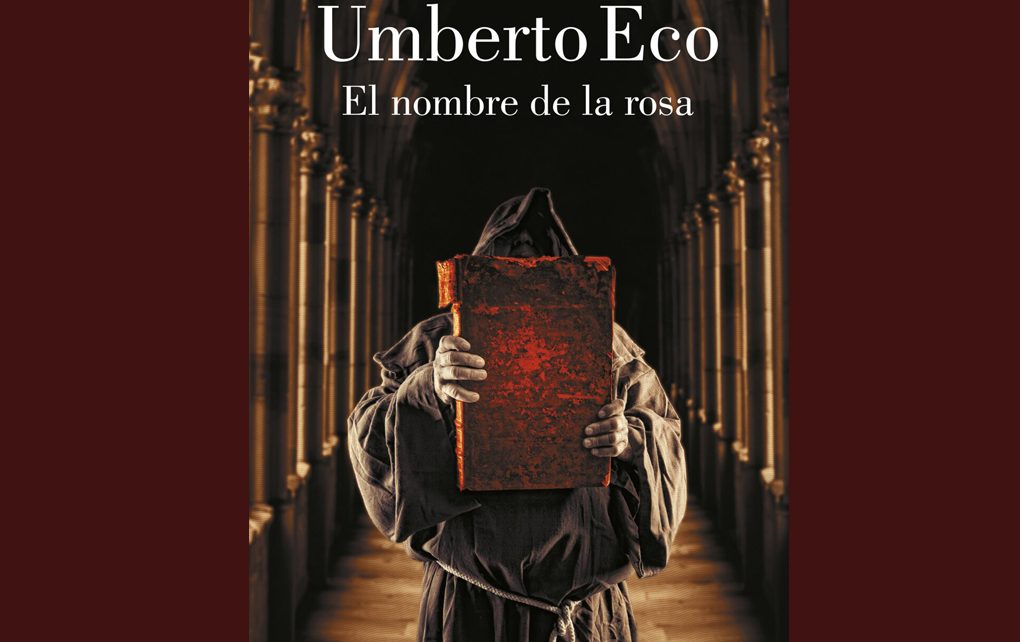Por Umberto Eco
Rosa que al prado, encarnada,
te ostentas presuntuosa
de grana carmín bañada:
campa lozana gustosa;
pero no, que siendo hermosa
también serás desdichada.
Sor Juana Inés de la Cruz
Una rosa es una rosa es una rosa
Desde que escribí El nombre de la rosa me llegan muchas cartas de lectores que me preguntan lo que significa el hexámetro latino final, y por qué este hexámetro le da título a la novela. Respondo que se trata de un verso de De contemplu mundi, de Bernardo Morliacense, un benedictino del siglo XII, que se mueve en el tema del ubi sunt (de donde saldría luego el mais ou sont les neiges d’antan de Villon), salvo que Bernardo lo agrega a un tema común y corriente (los viejos tiempos, las ciudades famosas, las hermosas princesas, todo se desvanece en la nada), la idea es que de todas las cosas que llenaron algún tiempo, sólo nos quedan los nombres. Recuerdo que Abelardo usaba el ejemplo del enunciado nulla rosa est para mostrar la manera en que el lenguaje puede hablar de cosas desaparecidas.
Un narrador no debe dar interpretaciones de su propia obra, de lo contrario no habría escrito una novela, esa máquina generadora de interpretaciones. Pero uno de los principales obstáculos para la realización es, precisamente, el hecho de que una novela debe tener un título. Por desgracia un título es ya una clave interpretativa. No podemos eludir las sugestiones inmediatas que proponen El rojo y el negro o Guerra y paz. Los títulos que más respetan al lector son los que se limitan al nombre del héroe epónimo, como David Copperfield o Robinson Crusoe, aunque también la referencia al protagonista constituye una indebida injerencia por parte del autor. Papá Goriot centra la atención en la figura del padre, mientras que la novela es también la epopeya de Rastignac, o de Vautrin, alias Collin. Es posible que se necesite ser honestamente deshonesto como Dumas, pues es claro que Los tres Mosqueteros en realidad es la historia del cuarto. Pero son lujos escasos, y quizá el autor sólo puede concedérselo por error.
Mi novela tenía otro título de trabajo, La abadía del delito. Lo descarté porque fija la atención del lector en la trama policíaca y hubiera podido engañar a desafortunados compradores a la caza de historias de acción, y hacerlos comprar un libro que los hubiera decepcionado. Mi sueño era titular el libro Adso da Melk. Un título más bien neutro: Adso es la voz que narra. Pero por estos rumbos a los editores no les gustan los nombres propios. La idea de El nombre de la rosa me llegó casi por casualidad. Me gustó porque la rosa es una figura simbólica tan densa de significados que casi no tiene ninguno: rosa mística, la guerra de las dos rosas, una rosa es una rosa es una rosa es una rosa, los rosacruces, gracias por las magníficas rosas, rosa fresca. Con todo, el lector salía justamente despistado, era muy difícil dar con una interpretación. Incluso si se hubiera aferrado a las posibles lecturas del verso final, lo habría logrado, precisamente, al final. Un título debe confundir las ideas, no disciplinarlas.
Para el autor de una novela hay un estímulo definitivo cuando llega al descubrimiento de lecturas en las que no había pensado y que los lectores le sugieren. Cuando yo escribía obras teóricas mi actitud ante quienes las reseñaban era, sobre todo, judicial: ¿han entendido o no lo que quería decir? Con una novela todo cambia. No digo que el autor no pueda descubrir una lectura que le parezca aberrante, pero si fuera así debería callarse; que la refuten los otros, texto en mano. Por lo demás, la gran mayoría de las lecturas descubre, casi siempre, efectos de sentido en los que el autor no había pensado.
Leyendo las reseñas de la novela sentía mucha satisfacción cuando encontraba un crítico (y los primeros fueron Ginevra Bompiani y Lars Gustaffson) que citaba unas palabras de Guglielmo pronunciadas al final del proceso inquisitorio (página 388 de la edición italiana). “¿Qué es lo que más te aterroriza en la pureza?”, pregunta Adso. Y Guglielmo responde: “La prisa”. Amaba mucho, y amo todavía, estas dos líneas. Pero después un lector me ha hecho notar que en la página siguiente Bernardo Gui, mientras amenaza con la tortura al cillero, dice: “La justicia no es movida por la prisa, como creían los pseudoapóstoles, y la de Dios tiene siglos a su disposición.” Y el lector me preguntaba qué relación había querido establecer entre la prisa temida por Guglielmo y la ausencia de prisa celebrada por Bernardo. En ese momento me di cuenta de que había sucedido algo inquietante. El intercambio de frases entre Adso y Guglielmo no estaba en el manuscrito. Ese breve diálogo lo agregué en las pruebas: tenía la necesidad de insertar una pausa antes de darle de nuevo la palabra a Bernardo. Y naturalmente, mientras hacía que Guglielmo odiara la prisa (y con mucha convicción, por esto la frase me gustó después mucho) olvidaba por completo que poco después Bernardo hablaba de la prisa. Si se relee la frase de Bernardo prescindiendo de la de Guglielmo, la primera no es otra cosa que un modo de decir, es lo que esperaríamos que afirmara un juez; es una frase hecha, como decir “la justicia es igual para todos”. Pero enfrentada a la prisa que nombra Guglielmo, la de Bernardo produce, legítimamente, un efecto de sentido, y el lector tiene razón en preguntarse si están diciendo la misma cosa, o si el odio que manifiesta Guglielmo por la prisa es imperceptiblemente diverso al odio de Bernardo. El texto está ahí y produce sus propios efectos. Que yo lo haya querido o no, formula una nueva pregunta, una provocación ambigua que yo mismo no puedo resolver, aunque entiendo que ahí se anida un sentido (quizá muchos). El autor debería morir después de haber escrito para no entorpecer el camino del texto.
Contar el proceso
El autor no debe interpretar. Pero puede contar por qué y cómo ha escrito. Los escritos de poética no siempre ayudan a entender la obra que los ha inspirado, pero ayudan a entender cómo se resuelve ese problema técnico que es la producción de una obra.
En su Filosofía de la composición Poe cuenta cómo escribió El cuervo. No nos dice cómo debemos leerlo, sino cuáles problemas se planteó para realizar un efecto poético. El efecto poético podría definirse como la capacidad de un texto para generar lecturas siempre diferentes, sin consumirse nunca del todo.
Quien escribe (quien pinta o esculpe o compone música) sabe siempre qué hace y cuánto le cuesta. Sabe que debe resolver un problema. Puede ser que los datos de partida sean oscuros, pulsionales, obsesivos, nada más que un deseo o un recuerdo. Pero luego el problema se resuelve escribiendo, interrogando la materia sobre la que se trabaja —materia que tiene sus propias leyes naturales, pero que al mismo tiempo lleva consigo el recuerdo de la cultura de la cual está cargada. Cuando el autor nos dice que ha trabajado en un raptus de inspiración, miente. Genius is twenty per cent inspiration and eighty per cent perspiration.
Contar cómo se ha escrito no significa probar que se ha escrito bien. Poe decía que “una cosa es el efecto del libro y otra el conocimiento del proceso”. Cuando Kandinsky o Klee nos cuentan cómo pintan no nos dicen si uno de los dos es mejor que el otro. Cuando Miguel Angel nos dice que esculpir quiere decir liberar del sobrante la figura ya inscrita en la piedra, no nos dice si la Piedad vaticana es mejor que la Rondanini. A veces las páginas más luminosas sobre los procesos artísticos han sido escritas por artistas menores, que realizaban efectos modestos, pero sabían reflexionar bien sobre los propios procesos: Vasari, Horatio Greenough, Aaron Copland.
Escribí una novela porque me dio la gana. Creo que es una razón suficiente para ponerse a escribir un relato. El hombre es por naturaleza un animal fabulador. Empecé a escribir en marzo del 1978, movido por una vieja idea. Tenía ganas de envenenar a un monje. Siempre he creído que una novela nace de una idea más o menos de este tipo, el resto es todo lo que se añade durante el camino. La idea debía de ser más vieja. Después encontré un cuaderno fechado en 1975 donde había escrito una lista de monjes de un convento impreciso. Nada más. Al principio me puse a leer el Traité des poisons, de Orfila —que había comprado veinte años atrás a un librero de viejo de la orilla del Sena. Pero como ninguno de los venenos me satisfacía, le pedí a un amigo biólogo que me aconsejara un fármaco que tuviera determinadas propiedades (que fuera absorbible por vía cutánea al tocar cualquier cosa). Destruí de inmediato la carta en la que mi amigo me respondía que no conocía un veneno que se adaptara a mis necesidades: leídos en otro contexto, estos documentos lo pueden llevar a uno a la horca.
Al principio, mis monjes debían vivir en un convento contemporáneo (pensaba en un monje investigador que leía “Il Manifesto”). Pero en un convento o una abadía, se vive todavía de muchos recuerdos medievales. Me puse a escarbar entre mis archivos de medievalista en hibernación (un libro sobre la estética medieval en 1956, otras cien páginas sobre el tema en 1969, uno que otro ensayo en el camino, regreso a la tradición medieval en 1962 para un trabajo sobre Joyce, y luego en 1972 el largo estudio sobre el Apocalipsis y sobre las miniaturas del comentario de Beato di Liebana: es decir, tenía ya un largo ejercicio en el medioevo). Me encontré con un vasto material entre las manos (fichas, fotocopias, cuadernos), que se acumulaba desde 1952, y estaba destinado a fines bastantes imprecisos: para una historia de los monstruos, o para el análisis de las enciclopedias medievales, o para una teoría del elenco. En algún momento pensé que, si el medioevo era de alguna forma mi realidad cotidiana, era lo mismo escribir una novela que se desarrollara directamente en la edad media. Como ya he declarado en algunas entrevistas, el presente sólo lo conozco a través de la pantalla televisiva, mientras que del medioevo tengo un conocimiento directo. Cuando encendíamos fogatas en el campo, mi mujer me acusaba de no saber mirar las chispas inflamadas que se elevaban entre los árboles y aleteaban a lo largo de los alambres de la luz. Después, cuando leyó el capítulo de la novela sobre el incendio, dijo: “¡Entonces sí mirabas las chispas!” Le respondí: “No, pero sabía cómo las hubiera visto un monje medieval.”
En realidad, no sólo decidí contar algo del medioevo. Decidí contar en el medioevo, y por boca de un cronista de la época. Yo era un narrador principiante y hasta ese momento había mirado a los narradores desde la barrera. Me daba vergüenza contar algo. Me sentía como un crítico teatral que de un momento a otro se expone a las candilejas y se siente mirado por aquellos con quienes hasta ese momento había sido cómplice en la platea.
¿Se puede decir, “Era una hermosa mañana de fines de noviembre” sin sentirse Snoopy? ¿Pero si se lo hiciera decir a Snoopy? Es decir, ¿si “era una hermosa mañana…” lo dijera alguien que estuviera autorizado a decirlo porque así se podía hacer en sus tiempos? Una máscara, eso era lo que necesitaba.
Me puse a leer y a releer a los cronistas medievales para adquirir el ritmo y el tono. Ellos hablarían por mí y yo quedaría libre de sospechas. Libre de sospechas, pero no de los ecos de la intertextualidad. Así redescubrí eso que los escritores saben siempre (y que tantas veces nos han dicho): los libros hablan siempre de otros libros y toda historia cuenta una historia ya contada. Lo sabía Homero, lo sabía Ariosto, para no hablar de Rabelais o de Cervantes. Por eso mi historia no podía sino empezar con el manuscrito reencontrado. De tal modo que escribí de inmediato la introducción, encajonando mi narración en un cuarto nivel, dentro de otras tres narraciones: yo digo que Vallet decía que Mabillon ha dicho que Adso dijo.
Así quedaba libre de todo temor. Y en ese momento dejé de escribir, durante un año. Me detuve porque descubrí otra cosa que ya sabía (que todos sabían), pero que entendí mejor mientras trabajaba. Descubrí que una novela no tiene nada que ver, en primera instancia, con las palabras. Escribir una novela es un asunto cosmológico, como el que cuenta el Génesis (hay que escogerse sus modelos, como diría Woody Allen).
El primer año de trabajo de mi novela lo dediqué a la construcción del mundo. Largos repertorios de todos los libros que se podían encontrar en una biblioteca medieval. Listas de nombres y actas de nacimiento de muchos personajes, parte de los cuales fueron posteriormente excluidos de la historia. Con decir que tenía que saber inclusive quiénes eran los otros monjes que en el libro no aparecen; no era necesario que el lector los conociera, pero yo tenía que conocerlos. ¿Quién ha dicho que la narrativa debe hacerle competencia al Registro Civil? Y así, largas investigaciones sobre arquitectura, fotos y proyectos de la enciclopedia de arquitectura para establecer el plano de la abadía, las distancias, hasta el número de gradas de una escalera de caracol. Marco Ferreri me dijo una vez que mis diálogos eran cinematográficos porque duran el tiempo justo. Inevitable: cuando dos de mis personajes hablan mientras caminan del refectorio al claustro, yo escribía con el plano a la vista, y cuando llegaban, dejaban de hablar.
Es necesario crearse limitaciones para poder inventar libremente. En poesía la construcción puede estar dada por el pie, por el verso, por la rima, por lo que los contemporáneos han llamado el respiro a oído. En la narrativa los límites están en el mundo subyacente. Y esto no tiene nada que ver con el realismo (aunque explique, inclusive, al realismo). Se puede construir un mundo totalmente irreal, en el cual los asnos vuelen y las princesas resuciten con un beso: pero se requiere que este mundo, totalmente irreal, exista, según estructuras definidas desde el principio (es necesario saber si es un mundo donde una princesa puede resucitar sólo con el beso de un príncipe, o también con el de una bruja, y si el beso de una princesa transforma en príncipes sólo a los sapos, o también, pongamos, a los armadillos). También formaba parte de mi mundo la Historia, y ahí está el motivo por el que leí y releí tantas crónicas medievales, y leyéndolas me di cuenta de que también deberían entrar en la novela cosas que al principio no se me habían siquiera pasado por la imaginación, como las luchas por la pobreza, o la inquisición contra los frailecitos.
¿Pero por qué todo se desarrolla a finales de noviembre de 1327? Porque en diciembre Michele da Cesena está ya en Aviñón (y aquí vemos lo que quiere decir poblar un mundo en una novela histórica: algunos elementos, como el número de las gradas, dependen de una decisión del autor; otros, como los movimientos de Michele, dependen del mundo real que, por suerte, llega a coincidir con el mundo posible de la narración en este tipo de novelas).
Pero noviembre resultaba prematuro. De hecho, yo necesitaba también matar un cerdo. ¿Por qué? Pues muy simple, para meter un cadáver patas arriba en una tinaja de sangre. ¿Y por qué este requisito? Porque la segunda trompeta del Apocalipsis dice que ni soñar con cambiar el Apocalipsis; es decir, formaba parte del mundo. Lo que pasa es que (me informé) los cerdos se matan sólo con el frío, y noviembre podía ser demasiado pronto. A menos que colocara la abadía en las montañas, de modo que pudiera haber nieve por entonces. De lo contrario, mi historia se habría desarrollado en la llanura, en Pomposa o en Conques.
La construcción del mundo es la que dicta la forma en que debe avanzar la historia. Todos me preguntan por qué el nombre de Jorge evoca a Borges; y por qué Borges resulta tan malvado. No lo sé. Quería a un ciego como guardián de una biblioteca (lo cual me parecía una buena idea narrativa), y bibliotecario más ciego no puede dar sino a Borges, porque las deudas se pagan. Pero cuando puse a Jorge en la biblioteca yo no sabía aún que sería el asesino. Él lo hizo todo, por decirlo así. Y no se crea que esta es una posición “idealista”, como la de quien dijera que los personajes tienen vida propia y el autor, como en trance, los hace actuar de acuerdo a lo que ellos le sugieren. Tonterías de examen para obtener el grado de bachillerato. Lo que pasa es que los personajes están obligados a actuar según las leyes del mundo en que viven. O mejor, el narrador es prisionero de sus mismas premisas.
Otra historia bonita fue la del laberinto. Todos los laberintos de que tenía noticia —y tenía en las manos el hermoso estudio de Santarcangeli— eran laberintos al aire libre. Podían ser muy complicados y llenos de circunvoluciones, pero yo necesitaba un laberinto cerrado (¿han visto alguna vez una biblioteca al aire libre?), y si el laberinto era demasiado complicado, con muchos corredores y salas internas, faltaría la ventilación suficiente. Y una buena ventilación era imprescindible para enardecer el incendio (porque eso sí, que al final el Edificio se tenía que quemar lo tenía muy claro, aunque esto también por motivos cosmológico-históricos: en el medioevo las catedrales y los conventos se incendiaban como cerillos; imaginar una historia medieval sin un incendio es como imaginarse una película de guerra en el Pacífico sin un avión de caza que se precipita en llamas). Y entonces me tocó trabajar durante dos o tres meses en la construcción de un laberinto que se adecuara a mis necesidades, y, aun así, al final tuve que añadirle respiraderos, pues de lo contrario no habría el aire suficiente.
La Badía del crimen
Tenía muchos problemas. Quería un lugar cerrado, un universo concentracionario, y para encerrarlo mejor era oportuno que introdujera, además de unidades de lugar, también unidades de tiempo (ya que la de acción era dudosa). Así, quedó en una abadía benedictina, con la vida medida por las horas canónicas (quizá el modelo inconsciente era el Ulises, por la estructura férrea de horas del día; pero era también la Montaña mágica por el sitio escarpado en el que deberían desarrollarse muchas conversaciones).
Los diálogos me ocasionaban además otro problema. ¿En qué medida eran medievales? En otros términos, ya escribiendo me daba cuenta de que el libro asumía una estructura de melodrama bufo, con largos recitativos y amplias arias. Las arias (por ejemplo, la descripción del portal) remedaban la gran retórica de la Edad Media, y ahí los modelos no faltaban. ¿Pero los diálogos? En un cierto punto temía que los diálogos fueran Agatha Christie, mientras las arias eran Suger o San Bernardo. Me puse a releer las novelas medievales, quiero decir la epopeya caballeresca, y me di cuenta de que, con algunas licencias de mi parte, en el fondo respetaba un uso narrativo y poético que no era desconocido en el medioevo. Pero el problema hizo que me rompiera la cabeza largo tiempo, y no estoy seguro de haber resuelto esos cambios de registro entre el aria y el recitativo.
Otro problema: los límites de las voces o de las instancias narrativas. Sabía que contaba (yo) una historia con las palabras de otro —y había advertido en el prefacio que las palabras de este otro se filtraban por lo menos por otras dos instancias narrativas, la de Mabillon y la del abad Vallet—; pero, aunque se pudiera suponer que ellos trabajaran sólo como filólogos de un texto no manipulado, ¿quién lo creería? El mismo problema se repetía dentro de la narración hecha en primera persona por Adso. Adso cuenta a los ochenta años lo que vio a los dieciocho. ¿Quién habla, el Adso octagenario o el Adso de dieciocho? Ambos, es obvio, y es deliberado. El juego consistía en sacar continuamente al escenario el Adso viejo que razona sobre lo que recuerda haber visto y oído como Adso joven. El modelo (aunque no me puse a releer el libro, me bastaban algunos viejos recuerdos) era el Serenus Zeitblom del Doctor Faustus. Este doble juego enunciativo me fascinó y apasionó muchísimo. Entre otras cosas porque, volviendo a lo que decía sobre la máscara, al duplicar a Adso duplicaba otra vez la serie de intersticios, de pantallas, colocadas entre mi yo como personalidad biográfica, o mi yo como autor que narra, y los personajes narrados, incluida la voz narrativa. Me sentía cada vez más protegido, y toda esta experiencia me recordaba (quisiera decirlo con la evidencia de un sabor de magdalena empapada en tila) ciertos juegos infantiles bajo las mantas, cuando me sentía como en un submarino, y desde allá lanzaba mensajes a mi hermana, bajo las mantas de otra pequeña cama, ambos aislados del mundo exterior y totalmente libres de inventar largas travesías en el fondo de mares silenciosos.
Adso fue muy importante para mí. Desde el principio yo quería contar toda la historia (con sus misterios, sus hechos políticos y teológicos, sus ambigüedades) con la voz de alguien que pasa a través de los acontecimientos, que los graba con la fidelidad fotográfica de un adolescente, pero que no los entiende. Hacer entender todo a través de las palabras de alguien que no entiende nada.
Leyendo las críticas me doy cuenta de que este es uno de los aspectos de la novela que menos ha impresionado a los lectores cultos, o por lo menos ninguno lo ha resaltado, o casi ninguno. Pero me pregunto ahora si no habrá sido este uno de los elementos que determinaron la legibilidad de la novela para lectores no sofisticados. Se han identificado con la inocencia del narrador, y se han sentido justificados cuando no entendían todo. Traté de restituir sus inseguridades frente al sexo, las lenguas ignotas, las dificultades del pensamiento, los misterios de la vida política. Esto es algo que entiendo ahora, aprés coup, pero tal vez antes transfería a Adso muchos de mis miedos de adolescente. El arte consiste en huir de las emociones personales, me lo habían enseñado Joyce y Eliot
La lucha contra la emoción fue durísima. Había escrito una bella oración, tomando como modelo el elogio de la naturaleza de Alano di Lilla, para ponérsela en boca a Guglielmo en un momento de emoción. Después entendí que nos hubiéramos emocionado los dos, yo como autor y él como personaje. Yo como autor no debía hacerlo, por razones de poética. El, como personaje, no podía, porque estaba hecho de otra pasta y todas sus emociones eran mentales, o reprimidas. Por lo tanto, eliminé esa página. Después de haber leído el libro, una amiga me dijo: “Mi única objeción es que Guglielmo no tiene nunca un gesto de piedad”. Se lo conté a otro amigo y éste me respondió: “así debía ser, ése es el estilo de su pietas”. Tal vez era así. Y así sea.
Adso me sirvió también para resolver otro asunto. La historia pudo transcurrir en un medioevo en el que todos sabían de qué se hablaba. Como en una historia contemporánea, cuando un personaje dice que el Vaticano no aprobaría su divorcio, no se debe explicar qué es el Vaticano ni por qué no aprueba el divorcio. Pero en una novela histórica no se puede hacer lo mismo, ahí se narra también para aclararnos mejor a nosotros contemporáneos lo que sucedió, y en qué sentido eso que sucedió tiene importancia también para nosotros.
El riesgo, entonces, es el del salgarismo. Los personajes de Salgari escapan por la selva, acosados por los enemigos, y se tropiezan con una raíz de baobab: ahí mismo el narrador suspende la acción y nos da una clase de botánica sobre los baobab. Ahora esto se ha vuelto un topos, amable como los vicios de las personas que hemos amado, pero que no deberían ser.
Reescribí cientos de páginas para evitar este tipo de caídas; pero no recuerdo haberme dado cuenta de la forma en que resolvía el problema. Me di cuenta sólo dos años después, y precisamente mientras trataba de explicarme por qué el libro era leído también por personas a quienes no les interesan los libros “cultos”. El estilo narrativo de Adso se basa en esa figura de pensamiento que se llama preterición. Se dice que no se quiere hablar de algo que todos conocen muy bien, y al decirlo se habla de ese algo. Esta es en parte la manera en que Adso menciona personas y cosas muy conocidas. En cuanto a las personas y a los sucesos que los lectores de Adso, alemanes de finales de siglo, no podían conocer porque se habían verificado en Italia a principios de siglo, Adso no tiene reticencias en explayarse, y en un tono didáctico, porque así era el estilo del cronista medieval, con ganas de introducir nociones enciclopédicas cada vez que nombraba algo. Después de leer el manuscrito, otra amiga (no la misma de antes) me dijo que le había impresionado el tono periodístico del relato, no como de novela sino como de articulo del Espresso, así me dijo, si mal no recuerdo. En un primer momento la cosa me cayó mal, pero luego entendí lo que su lectura había captado, aunque no lo reconociera. Los cronistas de esos siglos relatan de ese modo, y si hoy hablamos de crónica es porque en ese tiempo se escribían muchísimas.
Pero los largos trozos didácticos debían incluirse también por otra razón. Después de leer el manuscrito, los amigos de la editorial me sugirieron que abreviara las primeras cien páginas, que encontraban muy difíciles y arduas. No tuve la menor duda: me negué y sostuve que, si alguien quería entrar a la abadía y vivir allí siete días, tenía que aceptar el ritmo. Si no lo conseguía, tampoco conseguiría leer todo el libro. Por lo tanto, las cien primeras cuartillas serían una función penitencial y a quien no le gustara, se quedaría en las faldas del cerro.
Entrar a una novela es como hacer una excursión por las montañas: es necesario aprender un ritmo de respiración, a seguir un paso, de lo contrario nos detenemos de inmediato. Es lo mismo que sucede en poesía. Piénsese en cómo se vuelven insoportables esos poetas recitados por actores que para “interpretar”, no respetan la medida el verso, hacen encabalgamientos recitativos como si estuvieran hablando en prosa, van detrás del contenido y no del ritmo. Para leer una poesía escrita en endecasílabos y terza rima, es necesario asumir el ritmo cantado que quería el poeta. Mejor recitar a Dante como si fueran las rimas del Corriere del Piccoli de otros tiempos, que corriendo a toda costa detrás del sentido.
En la narrativa el respiro no radica en las frases, sino por proposiciones más amplias, por la sucesión de los hechos. Hay novelas que respiran como gacelas y otras que respiran como ballenas o elefantes. La armonía no consiste en la magnitud de aliento, sino en la regularidad con la que se exhala: si en cierto momento (y no debería ser muy frecuente) el aliento se interrumpe y un capítulo (o una secuencia) terminan antes de que el respiro se haya exhalado del todo, esto puede jugar un papel importante en la economía del relato, señalar un punto de ruptura, una sorpresa. Una gran novela es aquella en la que un autor sabe siempre en qué momento acelerar, frenar, o cómo dosificar estos golpes de pedal en el cuadro de un ritmo de fondo que permanece constante. Y en música se puede “robar”, pero no mucho, porque el resultado son esos malos intérpretes que creen que, para ejecutar Chopin, basta exagerar en lo robado. No estoy hablando de cómo resolví mis problemas sino de cómo me los planteé. Si tuviera que decir que me los planteaba conscientemente, mentiría. Hay un pensamiento que piensa a través del ritmo de los dedos que golpean las teclas de la máquina.
Quisiera poner un ejemplo del modo en que relatar quiere decir pensar con los dedos. Está claro que la escena del abrazo en la cocina está construida por entero con citas de textos religiosos, desde el Cantar de los cantares hasta San Bernardo y Jean de Fecamp o santa Hildegarda de Bingen. Hasta aquel que no esté familiarizado con la mítica medieval, se habrá dado cuenta de esto al menos por oído. Pero cuando alguien me pregunta de quién son las citas y dónde termina una y empieza otra, ya no soy capaz de responder.
En realidad, yo tenía decenas y decenas de fichas con todos los textos, a veces páginas de libros, o fotocopias, muchísimas, muchas más de las que al final pude emplear. Pero cuando escribí la escena lo hice de corrido (sólo después la limé, como pasándole por encima un barniz homogeneizante, para que se vieran menos las suturas). Escribía con todos los textos al lado, desparramados, sin orden, y movía la vista sobre uno y otro, copiando un trozo y luego enlazándolo de inmediato con otro. Fue el capítulo que, en primer borrador, escribí con mayor rapidez. Después descubrí que trataba de seguir con los dedos el ritmo del abrazo, y por lo tanto no podía detenerme a escoger la cita justa. Lo que permitía que una cita incorporada resultara apropiada en determinado punto era el ritmo con el que la incorporaba; descartaba con los ojos las que hubieran podido detener el ritmo de los dedos. No puedo decir que la redacción del episodio haya durado lo mismo que el episodio (si bien existen abrazos bastante largos), pero intenté abreviar en lo posible la diferencia entre el tiempo del abrazo y el tiempo de la escritura. Y digo escritura no en el sentido barthesiano, sino en el sentido dactilográfico; estoy hablando de la escritura como acto material, físico. Estoy hablando de ritmos del cuerpo, no de emociones. La emoción, ya filtrada en ese momento, existía antes, en la decisión de asimilar éxtasis místico y erótico, en el momento en que había leído y escogido los textos que iba a usar. Después, ninguna emoción, era Adso el que, hacia el amor, no yo, yo debía solamente traducir su emoción en un juego de ojos y dedos, como si hubiera decidido contar una historia de amor tocando el tambor.
Construir al lector
Ritmo, respiro, penitencia. ¿Para quién?, ¿para mí? No, desde luego: para el lector. Se escribe pensando en un lector. De la misma forma en que el pintor pinta pensando en un posible espectador del cuadro. Después de dar un toque con el pincel, se aleja dos o tres pasos y estudia el efecto: es decir, mira el cuadro como debería mirarlo el espectador, en condiciones de luz apropiadas, cuando lo admire colgado en la pared. Cuando la obra está acabada, se establece un diálogo entre el texto y sus lectores (el autor queda excluido). Mientras la obra se hace, el diálogo es doble. Hay un diálogo entre ese texto y todos los demás textos escritos antes (sólo se hacen libros sobre otros libros y alrededor de otros libros) y hay un diálogo entre el autor y su propio lector modelo.
Puede suceder que el autor escriba pensando en un cierto público, como hacían los fundadores de la novela moderna, Richardson o Fielding o Defoe, que escribían para los mercaderes y sus mujeres; pero también Joyce, que piensa en un lector afectado de un ideal insomnio, escribe para el público. En ambos casos —ya sea para un público que está ahí, con el dinero en la mano, detrás de la puerta; o bien para un lector que está por venir—, escribir es construir el propio modelo de lector a través del texto.
¿Qué quiere decir pensar en un lector capaz de superar el escollo penitencial de las primeras cien páginas? Significa exactamente escribir cien páginas con el fin de construir un lector apto para las páginas siguientes.
¿Existe algún escritor que escriba para los hombres del futuro? No, ni siquiera al proponérselo porque, como no es Nostradamus, no puede configurar a los hombres del futuro sino bajo el modelo de lo que sabe de los contemporáneos. ¿Existe un autor que escriba para pocos lectores? Sí, si con esto se entiende que el lector Modelo que él configura en sus previsiones tiene pocas posibilidades de ser personificado por la mayoría. Pero también en este caso el escritor escribe con la esperanza, no demasiado oculta, de que su libro produzca —y en gran número—, muchos nuevos representantes de este lector que ha deseado y perseguido con tanta precisión artesanal, alentado por su texto.
La diferencia, en todo caso, está entre el texto que quiere producir un lector nuevo y el que intenta ir al encuentro de los lectores tal como se los encuentra por la calle. En este segundo caso tenemos el libro escrito, construido según un formulario adecuado para productos en serie; el autor hace una especie de análisis de mercado y a eso se atiene. Si trabaja con fórmulas se notará con la distancia, analizando las diferentes novelas que ha escrito, cuando se vea que en todas cambian los nombres, los lugares y las fisonomías, pero siempre se cuenta la misma historia. La misma que el público pide una y otra vez.
Cuando el escritor proyecta algo nuevo y piensa en un lector diverso, no quiere ser necesariamente un analista de mercado, sino un filósofo que intuye las tramas del Zeitgeist. Quiere revelarle a su propio público lo que él mismo debería querer, aún sin saberlo.
Si Manzoni le hubiera hecho caso a las exigencias del público, sin duda hubiera encontrado la fórmula: la novela histórica de ambiente medieval, con personajes ilustres, como en la tragedia griega, reyes y princesas, grandes y nobles pasiones, y empresas guerreras, y celebraciones de glorias itálicas en una época en que Italia era tierra de fuertes. ¿No hicieron eso antes de él, con él y después de él, muchos novelistas históricos más o menos desafortunados?
En cambio, ¿qué hace Manzoni?, escoge el siglo XVII, época de esclavitud y personajes viles, donde el único espadachín es un traidor, y no cuenta ni una batalla, y tiene la valentía de cargar la historia con documentos y bandos. Y gusta, les gusta a todos, a doctos e ignorantes, grandes y pequeños, a santurrones y matacuras. Porque intuyó que los lectores de su tiempo deberían querer aquello, aun si no lo sabían, si no lo pedían, aun si no creían que fuera más o menos fumable. Y cuánto trabajo de lima, sierra y martillo; cuánto enjuague de ropas en el Arno para lograr que su producto fuera potable: para obligar a los lectores empíricos a convertirse en el lector modelo que él había soñado.
Manzoni no escribía para gustarle al público, sino para crear un público al cual no pudiera dejar de gustarle su novela.
¿Qué lector modelo quería yo mientras escribía? Seguramente, un cómplice que aceptara mi juego. Yo quería volverme completamente medieval y vivir en el medioevo como si fuera mi tiempo (y viceversa). Pero al mismo tiempo quería, con todas mis fuerzas, que se dibujara una figura de lector que, superada la iniciación, se convirtiera en mi prisionero o bien en prisionero del texto y que pensara que no quería nada distinto a lo que el texto le ofrecía. Un texto quiere ser una experiencia de transformación para quien lo lee.
Como yo quería que lo único que nos hace vibrar, es decir el estremecimiento metafísico, fuera recibido como algo agradable, no podía sino escoger el más metafísico y filosófico de los modelos de trama: la novela policíaca.
La trama policiaca
No por casualidad el libro empieza como si fuera una novela negra (e insiste en ilusionar al lector ingenuo hasta el final, de modo que puede no darse cuenta que se trata de una novela negra donde se descubren muy pocas cosas, y donde el detective sale derrotado). Yo creo que a la gente le gustan las novelas policíacas no porque haya muertos, ni porque allí se celebre el triunfo del orden final (intelectual, social, legal y moral) contra el desorden de la culpa. Lo que pasa es que la novela negra representa una historia de conjetura en estado puro. Pero también un diagnóstico médico, una investigación científica, incluso un interrogatorio metafísico, son casos de conjetura. En el fondo la pregunta básica de la filosofía (como la del psicoanálisis) es la misma de la novela policíaca: ¿de quién es la culpa? Para saberlo (para creer saberlo) es necesario conjeturar que todos los hechos poseen una lógica, la lógica que les ha impuesto el culpable. Cualquier historia de investigación y de conjeturas no cuenta algo acerca de una cosa que siempre ha vivido junto a nosotros (cita pseudo-heideggeriana). A estas alturas resulta claro por qué mi historia básica (¿quién es el asesino?) se ramifica en tantas historias distintas, relatos de otras conjeturas.
Un modelo abstracto de conjetura es el laberinto. Pero hay tres tipos de laberinto. Uno es el griego, el de Teseo, que no permite que nadie se pierda: entras y llegas al centro, y luego del centro llegas a la salida. Por eso en el centro está el Minotauro pues de lo contrario la historia no tendría sabor, sería un simple paseo. El terror nace, si acaso, porque no sabes dónde llegarás ni lo que hará el Minotauro. Pero si tú desenvuelves el laberinto clásico, te encuentras con un hilo en las manos, el hilo de Ariadna. El laberinto clásico es el hilo de Ariadna de si mismo. Luego tenemos el laberinto manierista: si lo desenvuelves te encuentras con una especie de árbol, una estructura de raíces con muchas callejuelas sin salida. Hay una sola salida, pero puedes equivocarte. Te hace falta un hilo de Ariadna para no perderte. Este laberinto es un modelo de trial-and-error process. Finalmente encontramos la red; o bien, eso que Deleuze y Guattari llaman rizoma. El rizoma está hecho de modo que cualquier calle se pueda conectar con cualquier otra. No tiene centro, no tiene periferia, no tiene salida, porque es potencialmente infinito. El espacio de la conjetura es un espacio en forma de rizoma. El laberinto de mi biblioteca es aún un laberinto manierista, pero el mundo en que Guglielmo se da cuenta que vive, está ya estructurado en forma de rizoma: o bien, es estructurable, pero nunca definitivamente estructurado.
Un muchacho de diecisiete años me dijo que no había entendido nada de las discusiones teológicas, pero que éstas actuaban como prolongaciones del laberinto espacial (como si fueran música thrilling en una película de Hitchcock). Creo que ha sucedido algo muy parecido: aun el lector ingenuo ha intuido que se encontraba frente a una historia de laberintos, y no de laberintos espaciales. Podríamos decir que, curiosamente, las lecturas más ingenuas eran las más “estructurales”. El lector ingenuo entró en contacto directo, sin mediación de contenidos, con el hecho de que es imposible que haya una historia.
Yo quería que el lector se divirtiera. Por lo menos lo mismo que yo me divertía. Este punto es muy importante, y parece contrastar con las ideas más cuidadosas que creemos tener acerca de la novela.
Divertir no significa divertere, arrancar de los problemas. Robinson Crusoe quiere divertir a su propio lector modelo, contándole los cálculos y las operaciones cotidianas de un hábil homo economicus muy parecido a él. Pero el similar de Robinson, después que se ha divertido leyéndose en Robinson, de alguna manera debería haber entendido algo más, debería saberse convertido en otro. De algún modo, mientras se divertía, aprendió. Que el lector aprenda algo sobre el mundo o algo sobre el lenguaje no modifica el hecho, esta es la diferencia que distingue las distintas poéticas de la narración. El lector ideal de Finnegans Wake debe, al final, divertirse en la misma medida que el lector de Carolina Invernizio. En la misma medida, pero de diferente manera. Ahora bien, el concepto de diversión es histórico. Hay distintas maneras de divertirse y de divertir para cada época de la novela. No hay duda de que la novela moderna ha intentado deprimir la diversión de la trama para resaltar otros tipos de diversión. Yo, gran admirador de la poética aristotélica, siempre he pensado que, pese a todo, una novela debe divertir, sobre todo, a través de la trama. No hay duda de que, si una novela divierte, obtiene el consenso del público. Durante cierto periodo se pensó que el consenso era una indicación negativa. Si una novela encuentra consenso, entonces es porque no dice nada nuevo, y le da al público lo que éste esperaba.
Pero creo que no es lo mismo decir “si una novela le da al lector lo que éste se esperaba, consigue consenso”, a decir “si una novela consigue consenso es porque le da al lector lo que éste se esperaba”.
La segunda afirmación no siempre es verdadera. Basta pensar en Defoe o en Balzac, para llegar hasta El tambor de hojalata o Cien años de soledad.
Se dirá que la ecuación “consumo = poco valor” fue impulsada por ciertas posiciones polémicas asumidas por nosotros los del grupo 3, y aún antes del 63, cuando se identificaba el libro de éxito con el libro de consumo y la novela de intriga, mientras se realizaba la obra experimental que escandalizaba y que el gran público rechazaba. Y estas cosas fueron las que en mayor medida escandalizaron a los literatos bien pensantes, y nunca han sido olvidadas por los cronistas —y con razón, pues fueron dichas para lograr tal efecto, y pensando en novelas tradicionales de conformación fundamentalmente de consumo y carentes de innovaciones interesantes respecto al contexto decimonónico—. Que en ese entonces se formaran escuadrones antagónicos y se midiera a todos con el mismo rasero, generalizando a veces por simples motivos de guerra entre bandas, fue algo inevitable. Me acuerdo de que los enemigos eran Lampedusa, Bassani y Cassola, y hoy, personalmente, haría sutiles diferencias entre los tres.
Lo que pasa es que ya nadie se acuerda de lo que pasó en 1965, cuando el grupo se reunió en Palermo para discutir sobre la novela experimental (y pensar que los actos de la reunión están todavía en catálogo, con fecha de 1965 en la carátula y de 1966 en el colofón). En el curso de aquel debate hubo cosas muy interesantes. Primero, el trabajo inaugural de Renato Barilli, teórico de todos los experimentalistas del Nouveau Roman, quien en ese momento se encontraba tomando en consideración al nuevo Robbe Grillet, a Grass y a Pynchon (no hay que olvidar que hoy Pynchon es citado entre los organizadores del postmodernismo, pero en ese tiempo esta palabra no existía, por lo menos en Italia, y en Estados Unidos John Barth apenas empezaba), y citaba al redescubierto Roussel, que amaba a Verne, y no citaba a Borges porque su nueva valorización todavía no se iniciaba. ¿Y que decía Barilli? Que hasta ese momento se subrayaba el fin de la trama, y la acción se atoraba en la acción, en la epifanía y en el éxtasis materialista. Pero que empezaba una nueva época de la narrativa que valoraría de otro modo a la acción, así se tratara de una acción autre.
Yo analizaba entonces la impresión que tuvimos la noche anterior al asistir a un curioso collage cinematográfico de Baruchello y Grifi, Verifica incerta, una historia hecha con trozos de historias; más aún, de situaciones estándar y de lugares comunes del cine comercial. Lo que más llamaba la atención es que donde el público reaccionaba con mayor placer era ahí donde hasta hacia pocos años habría reaccionado dando muestras de escándalo. Es decir, donde las consecuencias lógicas y temporales de la acción tradicional resultaban eludidas y donde las expectativas salían violentamente frustradas. La vanguardia se convertía en tradición, lo que era disonante algunos años antes, ahora se volvía miel para los oídos (o para los ojos). De esto no se podía sacar sino una conclusión: lo inaceptable del mensaje ya no era el criterio soberano para una narrativa (y para cualquier arte) experimental, puesto que lo inaceptable ya había sido codificado como agradable. Se perfilaba un retorno a las nuevas formas de lo aceptable y lo agradable. Y recordaba que, si en tiempos de las veladas futuristas de Marinetti era indispensable que el público silbara, hoy en cambio es improductiva y tonta la polémica de quienes juzgan fallido un experimento por el hecho de que se acepte como normal: esto sería someterse al esquema de la vanguardia histórica, y en este punto el eventual crítico de la vanguardia no es más que un marinetiano atrasado. Insistimos en que sólo en un momento histórico preciso lo inaceptable del mensaje se ha convertido en garantía de valor. Sospecho que tal vez deberíamos renunciar a esa arriere pensé que domina constantemente nuestras discusiones y para la cual el escándalo externo debería ser una confirmación de la validez de un trabajo. La misma dicotomía, entre orden y desorden, entre obra para el consumo y obra de provocación, aunque sin perder validez, deberá ser reexaminada en otra perspectiva: es decir, creo que será posible encontrar elementos de ruptura y protesta en obras que aparentemente se prestan a un consumo fácil, y darse cuenta, al contrario, de que ciertas obras que parecen provocadoras y todavía hacen saltar al público de la silla, no rompen con nada. En estos días me encontré con alguien que, receloso porque un producto le había gustado mucho, lo colocaba en una zona de duda. Y así sucesivamente.
1965: Eran los años en que empezaba el pop art, y por lo tanto caían las distinciones tradicionales entre arte experimental, no-figurativo, y arte de masa, narrativo y figurativo. Los años en que Pousseur, refiriéndose a los Beatles, me decía “ellos trabajan para nosotros”, sin darse cuenta todavía de que también él estaba trabajando para ellos (y tendría que llegar Cathy Berberian para mostrarnos que los Beatles, retomados por Purcell, como era lo correcto, podían ser interpretados en un concierto al lado de Monteverdi y de Satie).
La estética postmodernista
Desde 1965 hasta hoy se han aclarado dos ideas definitivamente. Que se podía recobrar la trama aún bajo forma de citas de otras tramas. ¿Se podía lograr una novela que no fuera de consumo, bastante complicada, y sin embargo agradable? La recuperación de la trama de lo agradable la harían los teóricos norteamericanos del postmodernismo.
Desgraciadamente, “postmodernismo” es un término que sirve a tout faire. Tengo la impresión de que hoy se aplica a todo lo que le gusta a quien usa el término. Por lo demás, parece que hay intenciones de deslizarlo hacia atrás: primero parecía adaptarse a algunos escritores o artistas de los últimos veinte años; después, poco a poco llego hasta principios de siglo: y luego más atrás todavía, y la marcha continúa; dentro de poco la categoría llegará hasta Homero.
Aun así, no creo que el postmodernismo sea una tendencia circunscribible cronológicamente, sino una categoría espiritual, o mejor un Kunstwollen, un modo de obrar. Podríamos decir que cada época tiene su postmodernismo, así como cada época tiene su manierismo (hasta tal punto que me pregunto si el postmodernismo no será el nombre moderno del Manierismo como categoría metahistórica). Creo que en toda época se llega a momentos de crisis como los descritos por Nietzsche cuando habla del daño de los estudios históricos. El pasado nos condiciona, se nos viene encima, nos chantajea. La vanguardia histórica (y aquí también entendería el concepto como meta-histórico) trata de regular las cuentas con el pasado. “Abajo el claro de luna”, lema futurista, es un programa típico de toda vanguardia, basta reemplazar el claro de luna con algo apropiado. La vanguardia destruye el pasado, lo desfigura: Las Demoiselles d ‘A vignon constituyen el gesto típico de la vanguardia, pero va más allá: destruida la figura, la anula, llega a lo abstracto, a lo informal, a la tela blanca, a la tela desgarrada, a la tela quemada, que en arquitectura será la condición mínima del curtain wall, el edificio como estela, paralelepípedo puro; en literatura la destrucción del fluir del discurso, hasta el collage a la Burroughs, hasta el silencio o la página blanca; y en música, será el paso de la atonalidad al ruido al silencio absoluto (en este sentido el Cage de los orígenes es moderno).
Pero llega un momento en que la vanguardia (lo moderno) ya no puede ir más allá, porque ha producido un metalenguaje que habla de sus textos imposibles (el arte conceptual). La respuesta postmodernista consiste en reconocer que el pasado, ya que no puede ser destruido porque su destrucción lleva al silencio, debe ser recuperado: con ironía, no de manera inocente. Pienso en la actitud postmodernista como en la de quien ama a una mujer, muy culta, y sabe que no puede decirle “te amo desesperadamente”, porque él sabe que ella sabe (y que ella sabe que él sabe) que estas frases ya las escribió Liala (La Corin Tellado italiana, T.). Sin embargo, hay una solución: podrá decir: “como diría Liala, te amo desesperadamente”. En este momento, al evitar la falsa inocencia, al decir con toda claridad que ya no se puede seguir hablando inocentemente, el tipo le habrá dicho a la mujer lo que le quería decir: que la ama, pero que la ama en una época de inocencia perdida. Si la mujer acepta las reglas del juego, habrá recibido igualmente una declaración de amor. Ninguno de los dos interlocutores se sentirá inocente, ambos habrán aceptado el desafío del pasado, de lo que se ha dicho y no se puede borrar de golpe; jugarán conscientemente y con placer el juego de la ironía, pero ambos habrán sido capaces, una vez más, de hablar de amor.
Ironía, juego metalingaístico, enunciado al cuadrado. Si con la modernidad el que no entiende el juego no puede sino rechazarlo, con el postmodernismo es también posible no entender el juego y tomar las cosas en serio. Que es en lo que consiste, al fin y al cabo, la cualidad (el riesgo) de la ironía. Siempre hay alguien que toma el discurso irónico como si fuera serio. Pienso que los collages de Picasso, de Juan Gris y de Braque eran modernos: por eso la gente normal no los aceptaba. En cambio, los collages que hacía Max Ernst, montando trozos de grabados del siglo XIX, eran postmodernos: se pueden leer también como un relato fantástico, como la narración de un sueño, sin darse cuenta de que representan un discurso sobre el grabado, y tal vez sobre el mismo collage. Si el postmodernismo es más o menos esto, está claro por qué Sterne o Rabelais eran postmodernistas, por qué lo es Borges; por qué en un mismo artista pueden convivir, o alternarse, el momento moderno y el postmodernista. Véase lo que sucede con Joyce: El retrato del artista es la historia de un intento moderno. Los Dublineses, aun siendo anteriores, son más modernos que el Retrato. El Ulises está en el límite. Finnegans Wake es ya postmoderno, o por lo menos abre el discurso postmodernista y exige, para ser comprendido, no la negación de lo que ya se ha dicho, sino su replanteamiento irónico.
Sobre el postmodernismo fue dicho casi todo desde el principio (es decir desde ensayos tales como “La literatura del agotamiento” de John Barth, que es del 1967). No quiere decir que esté totalmente de acuerdo con las calificaciones que los teóricos del postmodernismo (Barth incluído) asignan a escritores y artistas, estableciendo quién es postmoderno y quién todavía no lo es. Pero me interesa el teorema que los teóricos de esta tendencia extraen de sus premisas: “Mi escritor postmoderno ideal no imita y no repudia ni a sus progenitores del siglo XX ni a sus abuelos del XIX. Ha digerido la modernidad. pero no la lleva a espaldas como un peso. Este escritor tal vez no puede tener esperanzas de llegar o de conmover a los cultores de James Michener e Irving Wallace, para no hablar de los analfabetos lobotomizados de los mass-media, pero debería tener esperanzas de llegarle y de divertir, al menos algunas veces, a un público más vasto que. el círculo de aquellos que Thomas Mann llamaba los primeros cristianos, los devotos del arte. La novela postmodernista ideal debería superar las diferencias entre realismo e irrealismo, formalismo y “contenidismo”, literatura pura y literatura comprometida, narrativa elitista y de masas. La analogía que prefiero es más bien con el buen jazz o con la música clásica: al volver a escuchar y al analizar la partitura se descubren muchas cosas que no se captaron la primera vez, pero la primera vez debe saber envolverte hasta el punto de hacerte desear escucharlo de nuevo, y esto es válido para los especialistas y para los no especialistas”. Así escribía Barth en 1980, retomando el tema, pero esta vez bajo el título de “La literatura de la plenitud”. Naturalmente el discurso puede ser retomado con mayor gusto por la paradoja, como lo hace Leslie Fiedler. El número VII de Calibano publica un ensayo suyo de 1981, y muy recientemente la nueva revista Linea d’ombra publica un debate suyo con otros autores norteamericanos. Fiedler desea provocar, es obvio. Elogia El último mohicano, la narrativa de aventuras, el gótico, el desecho despreciado por los críticos, que ha sabido crear mitos y poblar la imaginación de varias generaciones. Se pregunta si todavía podrá salir algo como La cabaña del tío Tom, algo que pueda ser leído con la misma pasión en la cocina, en la sala y en la habitación de los niños. Pone a Shakespeare al lado de aquellos que sabían divertir, junto a Lo que el viento se llevó. Todos sabemos que Fiedler es un crítico demasiado fino como para creerle. Quiere simplemente romper la barrera entre el arte y lo agradable. Intuye que llegar a un público mayoritario y poblar sus sueños significa hoy, tal vez, hacer vanguardia, y nos deja aún libertad para decir que poblar los sueños de los lectores no quiere decir, necesariamente, consolarlos. Quizá quiera decir obsesionarlos.
Desde hace dos años me niego a contestar a las preguntas ociosas: ¿la tuya es una obra abierta o no? No lo sé, no es asunto mío, sino de ustedes. O bien: ¿con cuál de tus personajes te identificas? Dios mío, ¿pero con quién se identifica un autor? Con los adverbios es obvio.
De todas las preguntas ociosas, la más ociosa ha sido la de aquellos que sugieren que contar algo del pasado es un modo de escapar del presente. ¿Es verdad?, me preguntan. Es probable, respondo. Si Manzoni contó algo del mil seiscientos fue porque no le interesaba el mil ochocientos, y el San Ambrogio de Giusti habla de los austríacos de su tiempo mientras claramente el Juramento de Pontida de Berchet habla de fábulas del tiempo que pasó. Love story se compromete con su tiempo, mientras que La cartuja de Parma cuenta hechos que sucedieron sólo veinticinco años antes. Inútil decir que todos los problemas de la Europa moderna se forman, tal como los sentimos hoy, en el medioevo, desde la democracia comunal hasta la economía bancaria, de las monarquías nacionales a las ciudades, de las nuevas tecnologías a la revuelta de los pobres: el medioevo es nuestra infancia y es necesario regresar para hacer la anamnesis. Pero se puede hablar del medioevo con el estilo de Excalibur. Y por lo tanto el problema es otro, e ineludible. ¿Qué quiere decir escribir una novela histórica? Creo que hay tres maneras de contar alrededor del pasado. Una es el romance, del ciclo bretón a las historias de Tolkien, y allí dentro cabe también la “Gothic novel”, que no es novel sino precisamente romance. El pasado como escenografía, pretexto, construcción fabulista, para darle salida libre a la imaginación. Así que no es ni siquiera necesario que el romance se desarrolle en el pasado, basta que no se desarrolle aquí y ahora, y que del aquí y del ahora no se hable, ni por alegoría. Mucha ciencia ficción es puro romance. El romance es la historia de otra parte.
Luego viene la novela de capa y espada, como la de Dumas. La novela de capa y espada escoge un pasado “real” y reconocible; y para hacerlo reconocible lo puebla de personajes ya registrados en la enciclopedia (Richelieu, Mazarino) a los cuales les hace llevar a cabo algunas acciones que la enciclopedia no señala (que encuentre a Milady, que tenga contactos con un cierto Bonacieux) pero que a su vez no contradicen la enciclopedia. Naturalmente, Para corroborar la impresión de realidad, los personajes históricos harán también lo que (por consenso de la historiografía) han hecho (asediar la Rochelle, tener relaciones íntimas con Ana de Austria, algo que ver con la Fronda). En este cuadro (“verdadero”) se intercalan los personajes de fantasía, pero estos últimos tienen sentimientos que podrían ser atribuidos también a personajes de otras épocas. Lo que d’Artagnan hace recuperando en Londres las joyas de la reina, lo habría hecho también en los siglos XV a XVII. No es necesario vivir en el mil seiscientos para tener la psicología de d’Artagnan.
En cambio, en la novela histórica no es necesario que salgan al escenario personajes reconocibles en términos de enciclopedia común. Piénsese en Los novios, cuyo personaje más conocido es el cardenal Federigo, que antes de Manzoni lo conocían muy pocos (mucho más conocido era el otro Borromeo, San Carlos). Pero cada cosa que hacen Renzo, Lucia o Fray Cristóforo no podría ser hecha sino en la Lombardia del 16). Lo que los personajes hacen sirve para hacer entender mejor la historia, lo que ha sucedido. Hechos y personajes son inventados y sin embargo nos dicen sobre la Italia de la época cosas que los libros de historia no nos habían dicho nunca con tanta claridad.
En este sentido, ciertamente yo quería escribir una novela histórica, y no porque Ubertino o Michele hubieran existido de veras o porque dijeran más o menos lo que de verdad habían dicho, sino porque todo lo que decían personajes ficticios como Guglielmo, debió decirse en esa época.
No sé hasta qué punto fui fiel a este propósito. No creo haberlo traicionado cuando enmascaraba citas de autores posteriores (como Wittgenstein) haciéndolas pasar por citas de la época. En esos casos sabía muy bien que no era que mis medievales fueran modernos, sino que eran los modernos quienes pensaban medieval. Más bien me pregunto si a veces no les di a mis personajes ficticios una capacidad de reunir, a partir de las disiecta membra de pensamientos del todo medievales, algunas ideas conceptuales que, como tales, el Medioevo no hubiera reconocido como propios. Creo que una novela histórica también debe hacer esto: no sólo individualizar en el pasado las causas de lo que sucedió después, sino también dibujar el proceso por el cual aquellas causas se dirigen lentamente a producir sus efectos.
Si uno de mis personajes, comparando dos ideas medievales, extrae de allí una tercera idea más moderna, él hace exactamente lo que la cultura ha hecho después, y si nadie escribió nunca lo que él dice, es seguro que alguien, aunque sea en modo confuso, habrá tenido que pensarlo (a lo mejor sin decirlo, atado por quién sabe cuántos temores y pudores).
En todo caso hay una cuestión que me ha divertido mucho: cada vez que un crítico o un lector escribe o dice que uno de mis personajes afirma cosas demasiado modernas, en todos los casos citados, y precisamente en esos casos, yo había usado citas textuales del siglo XIV.
En cambio, hay otras páginas en las que el lector ha disfrutado como exquisitamente medievales actitudes que yo sentía como ilegítimamente modernas. Es que cada uno tiene una idea propia, con frecuencia falsa, del medioevo. Sólo nosotros los monjes de entonces sabemos la verdad, aunque a veces, al decirla, nos lleven a la hoguera.
He encontrado —dos años después de haber escrito la novela— unos apuntes de 1953, de cuando todavía iba a la universidad. “Horacio y el amigo llaman a conde de P. para resolver el misterio del espectro. Conde de P., gentil caballero excéntrico y flemático. Por el otro lado, un joven capitán de las guardias danesas con métodos americanos. Desarrollo normal de la acción según los lineamientos de la tragedia. En el último acto el conde de P. reunida la familia explica el arcano: el asesino es Hamlet. Demasiado tarde, Hamlet muere”.
Años después descubrí que Chesterton tuvo, en alguna parte, una idea como ésta. Parece que el grupo del Oulipo construyó recientemente una matriz de todas las situaciones policíacas posibles y encontró que queda por escribir un libro en el que el asesino sea el lector.
Moraleja: existen ideas obsesivas, jamás personales; los libros hablan entre ellos, y una verdadera investigación policíaca debe probar que los culpables somos nosotros.
Tomado de: El ciervo herido