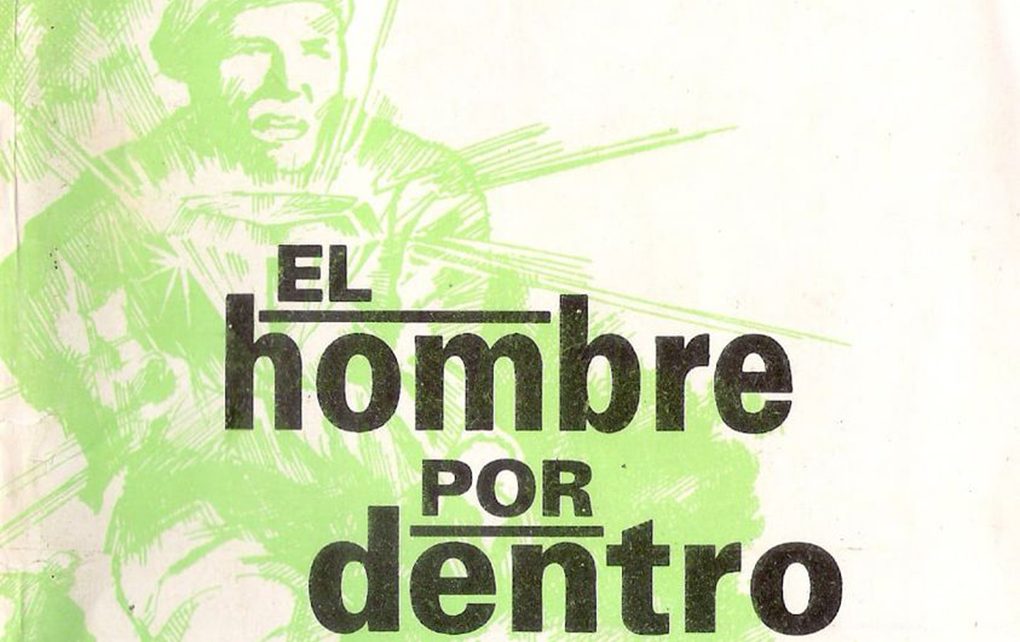A los hombres no se les puede juzgar por el estuche de su organismo. Hay que revisarlos vértebra a vértebra, vena a vena y después ponerse a hurgar dentro del corazón del individuo para saber lo que es capaz ese cuerpo cuando el valor aflora, cuando la dignidad se reparte por cada poro de la piel.
Y eso me pasó con Juan Bacallao Padrón, y no sólo a mí, sino a todo el grupo que asistimos al curso de corresponsales militares en la Academia Superior de Guerra Máximo Gómez. Lo valoramos por la “caja del cuerpo”, como diría Onelio Jorge Cardoso, y dejamos ese baúl cerrado sin percatarnos siquiera del diamante que había por dentro.
Cuando supe de su muerte heroica, me vino, con el dolor de la noticia, su sonrisa tímida, defensora constante de su engañosa estructura atemorizada. Me llegó escurridizo y parco como siempre con su pelo negro y alisado, sus espejuelos “auxiliadores” de una miopía infantil y su caminar lento y armonioso, buscador a toda costa de un porte militar que exhibiera con más elegancia su orgullo abierto de la reserva.
No era el más dotado del grupo, pero sí el amante más ferviente de la vida militar; el más disciplinado y cumplidor de las órdenes y directivas del mando superior. Por eso a los pocos meses lo eligieron jefe del colectivo; por eso no faltó ningún día a una clase ni renegó por una materia que a muchos al principio nos pareció de poca utilidad para nuestras funciones reporteriles.
La primera sorpresa nos la dio en una clase práctica de tiro. En el primer intento batió el blanco en una casi perfecta agrupación de disparos. Los de la vista 20-20 le envainaron la destreza con la espada de las casualidades. En la segunda demostración unió los orificios en el mismo centro de la diana, y a los rostros boquiabiertos de los presentes siguió la confirmación de que era el mejor tirador del colectivo.
Pocas veces habló de su vida íntima en los largos coloquios que enlazaban las diligentes horas de autoestudio. Prefería, al parecer, que la mejor parte de sí mismo y lo más noble permaneciera irrevelado. Pensaba, quizás, que todos los gestos y todas las palabras son inhábiles al reproducirlas; y es en los paisajes del alma donde podemos retirarnos bajo la sola mirada de nuestro corazón en dulce diálogo con uno mismo.
Los que pudimos un poco penetrar su barrera infranqueable, conocimos que anduvo de artillero intrépido por la Crisis de Octubre. Sabía de las noches de vigilia en la conciencia miliciana. Los domingos capitalinos lo vieron sonriente de oficial altanero de las MTT. El campo lo conoció de niño pobre por la zona de Aguacate, en la provincia de La Habana, en los tiempos en que Fidel aún no le había dado a la historia el año nuevo liberado.
Fue una sombra inseparable de su madre, a quien cuidó con obsesivo celo. A pesar de que ya cruzaba los 40 años, era el niño mimado de su progenitora orgullosa. Sólo los toques llamativos de la Patria lo alejaron del efluvio hogareño. Su pensamiento se iba más allá de las escamas de su caimán rebelde.
Por ello era el más feliz cuando nos anunciaron la misión hacia Angola. Un traje vistoso engalanó para la partida festiva. Soportó con estoicismo alegre los embates de jaraneros del güinero Walón, su mortificador incesante y su más aliado compañero.
Cayó de frente a la hombría y a la gloria. Un compañero que peleó a su lado resumió la acción con esta frase: “El periodista saltó del camión y se lanzó a mi lado a combatir al enemigo emboscado. Lo vi tirar un cargador completo y mientras cargaba el otro depósito me dijo secamente: “Me han herido”. Después vi que las balas que disparaba le picaban delante. Dejó de tirar y cuando me le pegué para socorrerlo, ya estaba muerto”.
Me aseguró que más de un enemigo no escapó de su avezada puntería. Fue silencioso al entrar en la muerte como anduvo en la vida. Su encuentro con el adversario fue bautismo y epitafio de una existencia modesta, pero no menos valerosa. No tuvo tiempo para escribir sobre la leyenda de sus compañeros de armas, pero su holocausto es un reportaje multiplicado de honor y belleza, del combatiente anónimo, del internacionalista decidido a regar con su ejemplo el jardín de los amigos necesitados.
Sus compañeros de Radio Reloj lo tienen puesto en lo más alto de su estima y de su centro. Se le ve serio en el cuadro con sus grandes lentes y su rostro afilado. Me gustaría más una imagen sonriente que auxilie el rostro tímido y sereno. Lo de adentro, lo del diamante encerrado, eso sí no lo puede captar un lente fotográfico, ni uno mismo tampoco, cuando no le haya hurgado el corazón al individuo y se limite solamente a juzgarlo por la “caja del cuerpo”.