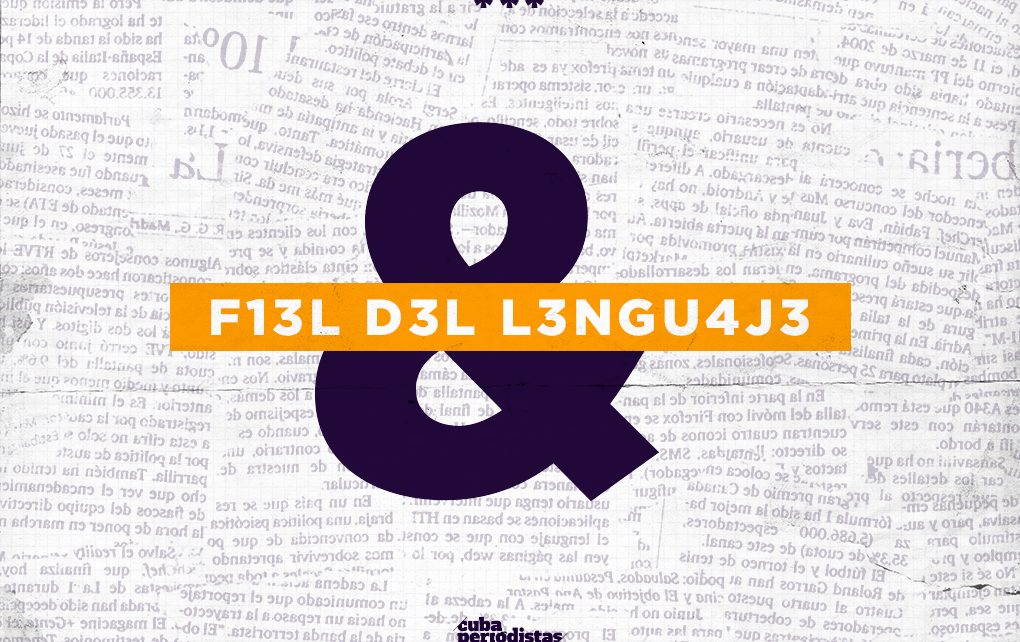El empleo de los números, rozado en anteriores entregas, no se libra del caos que se explaya en el uso del lenguaje. El pasado 14 de noviembre un cliente siguió los pasos para conocer el saldo de la tarjeta telefónica Propia que había recargado, y parte de la respuesta que le dio la voz grabada fue la siguiente: “Puede realizar llamadas hasta el veinte de agosto de dos mil veintiún”. Ante eso, quizás se ilusionó pensando que el plazo expiraría “dos mil veintiún años después de la recarga”.
Pero no tardó en percatarse de que esa nube era improbable, y bajó a la realidad: de no hacer otra recarga, podía hacer llamadas hasta el 20 de agosto de 2021 (bien leído y dicho, dos mil veintiuno). La citada manera de decir la fecha en la grabación no es un hecho aislado: la cuestión de los números y las pifias de lenguaje al emplearlos daría para maestrías y doctorados.
Lo ha dicho la profesora universitaria Susana Carreras Gómez, quien era conocida por su sabiduría en temas lingüísticos y otras áreas de la cultura antes de brillar coloreando mandalas —o mándalas—, a lo que viene dedicándose con entusiasmo aprovechando las circunstancias jubilares. Pero por muchos que disfrute colorear en una semana, quizás sean menos que los errores expresivos que sufre con lo que lee en un día y, sobre todo, con lo que oye.
Su alarma estaría justificada en términos estrictamente filológicos. Y sería mayor si pensara en las veleidades de una metrología nacional en que la libra a duras penas alcanza las doce onzas, y se está a punto no ya de olvidar —referencia cotidiana no ha sido, pese a la expansión planetaria del sistema métrico decimal—, sino de no llegar siquiera a saberlo bien, que un kilogramo tiene mil gramos, y que el mililitro debe su nombre a que un litro bien medido tiene un millar de esas pequeñas unidades.
¿Qué decir de una naturaleza que puede ser poco generosa para la agricultura pero, en cambio, se esmera para que boniatos y yucas salgan de la tierra con pesos “redondos”: nada de cuartos o mitades de libra, no, sino libras enteras, y si una malanga va a pesar una libra y varias onzas, la báscula y la sabiduría de quien la opera se encargan de que por nada del mundo baje a una libra, sino suba de modo natural a dos.
Eso no es filología, se dirá; pero forma parte de la comunicación social: tanto influye en la vida que el abatimiento ante pesajes y cobros puede dejar sin palabras al más locuaz. ¿Será por eso que incluso profesionales de la comunicación dan muestras de que el lenguaje no les preocupa ni un adarme?
En cuanto a lo rigurosamente gramatical y los números ¿adónde irán a parar las faltas de concordancia más elementales? Ya no hay por qué extrañarse al oír o leer reportes con datos como “ochocientos y tantos personas infectadas” y “dos mil un pruebas de laboratorio”. Con esas cifras o con otras, son ejemplos que tributan a las circunstancias pandémicas vividas, pero pueden aplicarse a la generalidad cotidiana, desde el acopio de “trescientos un latas de café” hasta programas de “cuarenta y un competencias deportivas”, o “ciento un delegaciones” de otros países.
En torno al café, como probablemente a otros productos, las pifias desbordan lo numérico. No son solo las circunstancias de su comercialización lo que lo trae al pensamiento del columnista. En días de tormenta, cuando se tomaban precauciones para que las inclemencias del tiempo no dañaran todavía más una producción ya menguada, se informó sobre la recogida, en una determinada plantación, de no recuerda ahora el autor cuántas “latas maduras” de ese grano. ¿Será que ahora la buena noticia es tener latas maduras? ¿Ya no son las bayas del café las que deben madurar antes de someterlo al proceso que lo hace apto para el consumo?
Ante latas de maduras de café ¿vale hacer chistes solamente con el picadillo de niños y la leche de ancianos? Las tres son expresiones fallidas, pero tal vez la menos justificada sea la primera: a las otras, aun cuando tampoco sean aconsejables, ni honren la precisión expresiva que vale perseguir, las apoyan sintagmas de tan larga existencia como pasta de dientes, llave de agua y baño de asiento. No obstante, sin insistir en estos últimos ejemplos ni entrar ahora en lo justo del lenguaje inclusivo, sería más acertado decir picadillo para niños y leche para ancianos.
Lectora de lujo y orgullo de “Fiel del lenguaje”, la bibliógrafa Araceli García Carranza se interesa por un vocablo que ha oído y le parece, cuando menos, raro: circuitar. Su curiosidad remite a un asunto de particular importancia: las derivaciones. En varios textos lo ha tratado el articulista, quien una vez más confiesa que no les tiene ojeriza alguna, salvo cuando se trata de aberraciones como aperturar, que no viene a llenar ningún vacío, sino a desconocer la legitimidad y la eufonía de abrir, inaugurar, comenzar y otras voces lo bastante eficaces para que sea innecesario inventar más.
Un diccionario —ni el de la Academia— no tendrá suficiente espacio para registrar, ni necesidad de hacerlo, todas las derivaciones que pueden construirse con arreglo a la estructura y la mecánica de la lengua. ¿Hará falta, digamos, que los diccionarios recojan estupidización —por lo pronto no lo incluye el de la Academia en sus dos más recientes ediciones— para saber que ese proceso puede existir, o existe? Ojalá por lo menos la inteligencia lo supere siempre.
Recoger todas las derivaciones haría interminable cualquier diccionario, y basta saber que los prefijos y los sufijos sirven para formarlas correctamente. De ahí que, aunque en el lexicón de la Academia no aparezcan palabras como querible y otras, nadie se asombre de verlas en textos prestigiosos. Otra cosa es que la mencionada institución no reconozca vocablos tan entrañables, para Cuba al menos, como lomerío, y sugiera que la entrada con que podría relacionarse es loquerío. ¡Qué locura!
Roberto Fernández Retamar solía tener presente una confesión de Jorge Luis Borges aquí citada o parafraseada de memoria. Acaso no solo por su conocido conservadurismo —y su sentido del humor, que a menudo parece desconocerse—, sino por legítima preferencia lingüística, el eminente escritor argentino declaraba que cada nueva edición del diccionario de la Real Academia Española le hacía añorar más las anteriores.
No es necesario aceptar devocionalmente ese criterio para deplorar insuficiencias de la Academia, cuyos buenos oficios, cuando lo son, tampoco se deben menospreciar. No más, para responder a la relevante bibliógrafa mencionada, apúntese que en la vigésima tercera edición (en línea) de su diccionario, la Academia acoge cortocircuitar, y no ha incorporado circuitar, aunque no pueda ser cortocircuitado lo que no se haya circuitado antes. Pero la Academia podría quitarse de encima ese reparo diciendo: ¿Acaso el primero de esos participios no incluye, de hecho, el segundo?