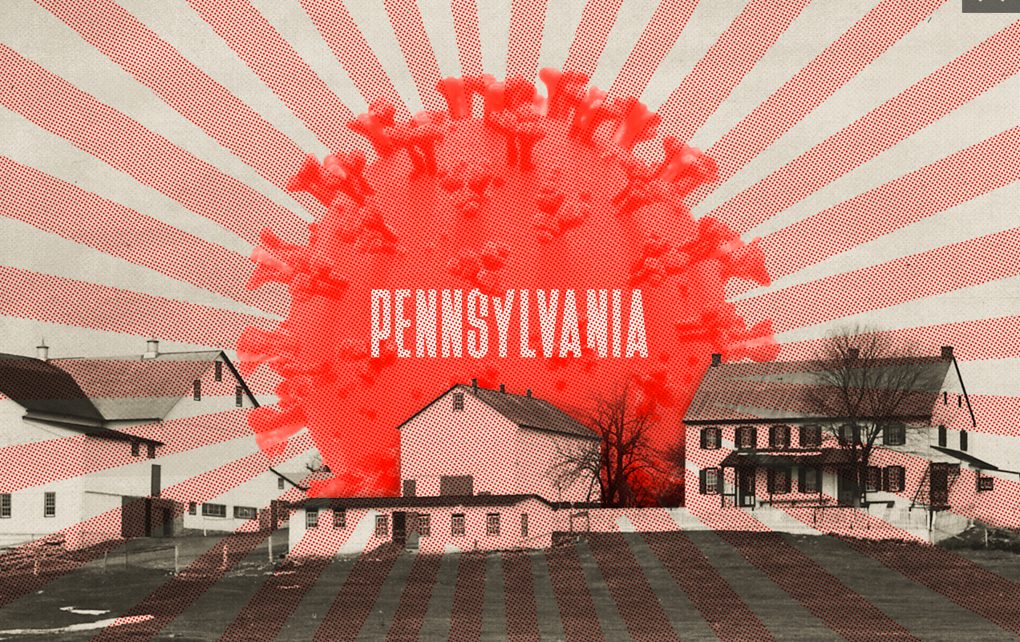El Estado de Pensilvania tiene una población similar a la de Cuba, pero con 35 veces más casos confirmados de coronavirus y 63 veces más víctimas letales. Desde el 13 de mayo hasta este miércoles, la Isla ha reportado un fallecido; Pensilvania, 1251.
Las cifras, sean cuales sean, son trágicas, pero las comparaciones alimentan la perplejidad: ¿cómo son tan dispares las estadísticas entre el país más rico del mundo y la nación víctima de “la tentativa de genocidio más larga de la Historia”, como llamó García Márquez al bloqueo económico de Estados Unidos? ¿Tendrá que ver con que el presidente Miguel Díaz-Canel no juega golf en plena epidemia mortal, ni ha sugerido que la lejía es un “medicamento revolucionario”?
Los muertos se cuentan de uno en uno, no al peso, y el resultado final es siempre el mismo. Un individuo es la medida exacta del universo y que se haya ido duele a sus familiares y amigos en Cuba, igual que en Pensilvania. Ahora bien, conocer la diferencia entre hechos tan diametralmente opuestos ayuda a orientarnos en un entorno informativo altamente contaminado, donde la Isla se reduce a una “nación de pobres y mantenidos” -como diría un entusiasta de Trump en Miami-. Mientras, los muertos en Estados Unidos van y vienen sin ir a fondo de las historias de hospitales saturados, médicos urgidos a trabajar sin descanso, escasez de pruebas y multitudes que desafían la pandemia en playas y balnearios.
Para los cubanos, lo más esperanzador es saber que, si te enfermas, tienes muchas posibilidades de sobrevivir. En Estados Unidos, donde hay 6 146 hospitales y sólo 965 son operados por gobiernos estatales y municipales, y 209, por el gobierno federal, la salud es un negocio privado. De ahí que, aunque la respuesta demorada, luego ignorante, luego contradictoria y, a esta altura, incoherente del gobierno federal pueda atribuirse en parte al Presidente, la realidad es que la mercantilización de los servicios médicos no comenzó con Trump. “El sistema de salud no está configurado para ayudar a los pacientes. Ha estado configurado solo para ganar dinero”, dijo recientemente al Washington Post el doctor Nick Sawyer, del Departamento de Medicina de Emergencia de la Universidad de California.
Trump empeoró la situación cuando eliminó los fondos a las organizaciones encargadas de las catástrofes. Luego designó como responsable del gabinete de la crisis del coronavirus al vicepresidente Mike Pence, culpable de muertes en los tiempos de la epidemia del VIH por haber votado contra la financiación de las pruebas y por recomendar como alternativa la plegaria a Dios.
En consecuencia, la sociedad ha comenzado a adaptarse a las cifras de muertes, tal como se ha resignado a que cualquiera se pueda comprar un fusil de asalto y ametrallar escuelas, iglesias, cines y hasta embajadas, y que ese sea el precio de la “libertad” de portar armas o hacer lo que venga en ganas, incluso despreciar la vida de los demás. “El escenario del coronavirus en el que no puedo dejar de pensar es en el que simplemente nos acostumbramos a todas las muertes”, escribió hace unos días Charlie Warzel, columnista del New York Times.
Llegado a este punto, la principal diferencia entre Cuba y Estados Unidos no estriba en sus diametralmente opuestos sistemas de salud. Ni siquiera tiene que ver con las diferencias políticas, sino con la escala de valores en ambas sociedades. En la Isla los sentimientos de cooperación y solidaridad vienen desde los tiempos de la colonia, en tensión con las pretensiones estadounidenses de anexarse al país. No comenzaron con la Revolución de 1959, aunque esta los haya consagrado en las condiciones más adversas.
El individualismo de la sociedad estadounidense tampoco comenzó con Trump, ni con la peste que nos asola. Se ha hecho acompañar históricamente de una idea perversa de la libertad, que retrató José Martí en un discurso memorable pronunciado en Tampa, en 1891. El Héroe Nacional cubano, que vivió la mayor parte de su vida adulta en Estados Unidos y que llegó a conocer el alma de ese país como ninguno de sus contemporáneos, advirtió cuál sería el límite de la libertad que consagraría la República en Cuba, como “ejercicio íntegro de sí”: “el respeto, como honor de familia, al ejercicio íntegro de los demás”. La libertad individual que reclamaba para los cubanos no sería aquello que caracterizaba al imperio naciente: egoísmo, individualismo amoral, capricho, abuso de unos sobre otros. Sería justicia colectiva, a lo que él llamó “la pasión, en fin, por el decoro del hombre”. (Publicado en La Jornada).