Mario Almeida, el chama de cuarto año de Periodismo de Fcom, el cronista matancero de verbo fluido, está en la primera línea de lucha contra la COVID-19. No es el único de nuestros estudiantes que lo ha hecho. Pero su actuar, eso que en una retórica un poco gastada llamaríamos “paso al frente”, y que no es más que conciencia ciudadana, que amar a Cuba y a su gente, es sin dudas plausible.

Desde el centro de aislamiento ubicado en el habanero reparto Bahía, Mario cuenta en “Bitácora del Alma”, una sección exclusiva de la revista Alma Mater para sus redes sociales, sus días, noches y madrugadas de voluntariado. A pesar del riesgo o incluso con el riesgo, llegan las letras cuando el periodismo es brújula y modo de vida.
Compartimos sus crónicas publicadas hasta el momento:
Bitácora del Alma
Por: Mario Almeida
I “Noche”
Josué montó al carro con una mochila medio vacía y un ventilador viejo de aspas destartaladas. El resto nos sentimos en ridículo. Mallorys y Daniela llevaban cada una su maleta y yo un jabuco de nailon enorme, otro más pequeño, la hornilla, el aparato del aire y la mochila a duras penas cerrada. Algún chiste pesado a lo largo del viaje… pero en general casi no hablamos.
Ha sido una jornada de leves dolores lumbares, subibajas y trabajo en equipo. Las pantorrillas y los aductores también han notificado sus molestias, pero lo importante, al menos eso creemos, resulta que los internos que arriben en las próximas horas tengan una cama tendida, una sábana, tres jabones, un cepillo de dientes, una toalla y un rollo de papel sanitario.
Entre descanso y descanso hemos recibido clases de Economía, de la mano de un doctor en la materia al que tratamos de tú, aun en medio del respeto que inspira el que estuviese doblando el lomo junto con nosotros.
Nos burlamos imperdonablemente de un loco que grita desde un edificio vecino, de las inusuales muletillas de un médico, de un enfermero aburrido al que atrapamos en plena “pesca” y de nosotros mismos.
Hemos hablado de literatura, de política, de comunicación, de física, de periodismo, de procesos químicos, de café y de complejos profesionales.
Sí. Hemos apostado, podría decirse, por mantener la calma y distender el ambiente antes de que todas las camas recién arregladas sean cubiertas y nuestras vidas entren en el vértigo de un fenómeno que desde ahora se vislumbra como una caja de sorpresas.
En la habitación somos un físico y una filóloga recién salidos de la tesis de licenciatura, una estudiante de segundo año de Química y yo, de cuarto de Periodismo. Más abajo duermen dos trabajadores de la Universidad. Más arriba, médicos, enfermeros, técnicos.
El primero de muchos ya descansa en zona roja. Corre la primera madrugada del voluntariado. En medio del silencio de la noche, se escucha un totí que canta… que no duerme.
II “Noche”
A las 10 y 27 minutos, la epidemióloga tocó la puerta de nuestro apartamento. Daniela y Josué ya habían ido “al otro lado” durante el día. Pensé que me tocaba y comencé a vestirme.
El pantalón verde, el pulóver con el cuello en uve, la sobrebata que parece saya y abrigo al mismo tiempo, que tiene casi tantos amarres como una camisa de fuerza, que también es verde y me hace sentir un tejo más seguro mientras incrementa la torpeza. El gorro, el nasobuco, los guantes, las medias largas, las botas… la foto que insistieron en tomar, la comparación inmediata con un carnicero, el cambio de pose para transformarme en súper héroe.
Josué, por cierto, niega cualquier comparación con un Ranger, que mejor con uno de los X-Men, de Las Tortugas Ninja o de Los cuatro fantásticos. “Los Cuatro”: así se llama nuestro grupo de WhatsApp, donde hemos compartido artículos de diversa gama y que días atrás resultó eficaz plataforma de comunicación para no olvidar nada en casa.
En “la frontera”, recibí informaciones precisas —o quizás no tanto—, doblé el torso para atravesar la línea amarilla y me dirigí al consultorio. La enfermera señaló la suciedad del baño, el vómito de una paciente, una presunta tupición y me dejó solo. “La primera vez nunca es la mejor”, dije en silencio lanzando paralelismos universales y sin saber por dónde empezar, qué hacer.
Llevar dos pares de guantes podría definirse como un amordazamiento a las terminaciones nerviosas de los dedos, la palma, todo; perder —de alguna manera— uno de los pocos sentidos con que contamos para sobrevivir. Pensé en Mallorys. Asegura que los químicos quedan sin sensibilidad en las manos de tanto manipular “cosas raras”.
Ella está solo en segundo año y ya no siente. No lo ve cual desventaja; se trata de un orgullo, un aval del gremio, como la marca en el labio superior de los trombonistas consagrados, como el caminar estrambótico de los bailarines, como la gastritis de los periodistas que pasan madrugadas a base de café.
El vómito fue sencillo de limpiar. Una estomatóloga me ayudó a mover trastos de las mesetas. Pasé cloro, paño, cloro. Una paciente apareció junto a la puerta y permaneció segundos mirándome fijo. Cuando alguien te mira busca los ojos. Tu cuerpo es un manojo de tela y es precisamente el nerviosismo ocular la garantía única de que no está en presencia de una máquina autómata mal diseñada para labores sanitarias, que tropieza y suda.
La estomatóloga preguntó de dónde venía, por qué estaba ahí. Le conté y respondió que ella también tenía su sentido de pertenencia. Luego la enfermera inquirió qué estudiaba, el año. Reviró la mirada y al volverme a enfocar: “Papi, ¿tú estás consciente de dónde estás metido, del riesgo?”
Respondí que “algo”. Mi padre —clínico, intensivista, emergencista— en cualquier momento estará en un lugar parecido. Mi madre —neuróloga— cada día lee del bicho que nos ocupa y suele hablarme de cómo se instala en determinada parte del cerebro, de cómo no solo se trata de una partícula micrométrica que tragan tus pulmones y quizás te mate.
Mientras escribo, Daniela —filóloga— entra y pregunta si comimos. Josué —físico— la embiste con la mirada y le dice que los virus no son partículas. Ella abre las manos y ríe. “Todos están locos”, piensa.
Pasé otra vez por la sala del consultorio y la misma que tiempo atrás vertiera el vómito cerca de sus pies, me llamó. “Muchacho, el que limpia, pásale de nuevo al suelo que lo dejaste empañado”. Me disculpé. Volví a secar.
A su lado descansaba, desvencijada en la butaca, una señora muy gorda: “Niño, ayúdame a levantarme para ir al baño”. Dice Josué que todo hay que pensarlo, hasta de lo que estás convencido por completo. Tuve poco menos de un segundo de cavilación. “Esto es la zona roja y ella una vieja descompensada y enferma de cualquier cosa. Estoy forrado”. Tomé sus brazos. Se paró.
Luego de abandonar los harapos en un saco negro y pasar cloro y jabón por cuanta parte del cuerpo recordé en el instante, regresé al apartamento. Abrí la puerta. Mallorys, Daniela y Josué aplaudieron, sonrieron, preguntaron. Respondí a duras penas. Fui directo a la ducha. Ellos «dieron play». La serie_ Friends _siguió andando.
Es la segunda noche.
III “Tarde”
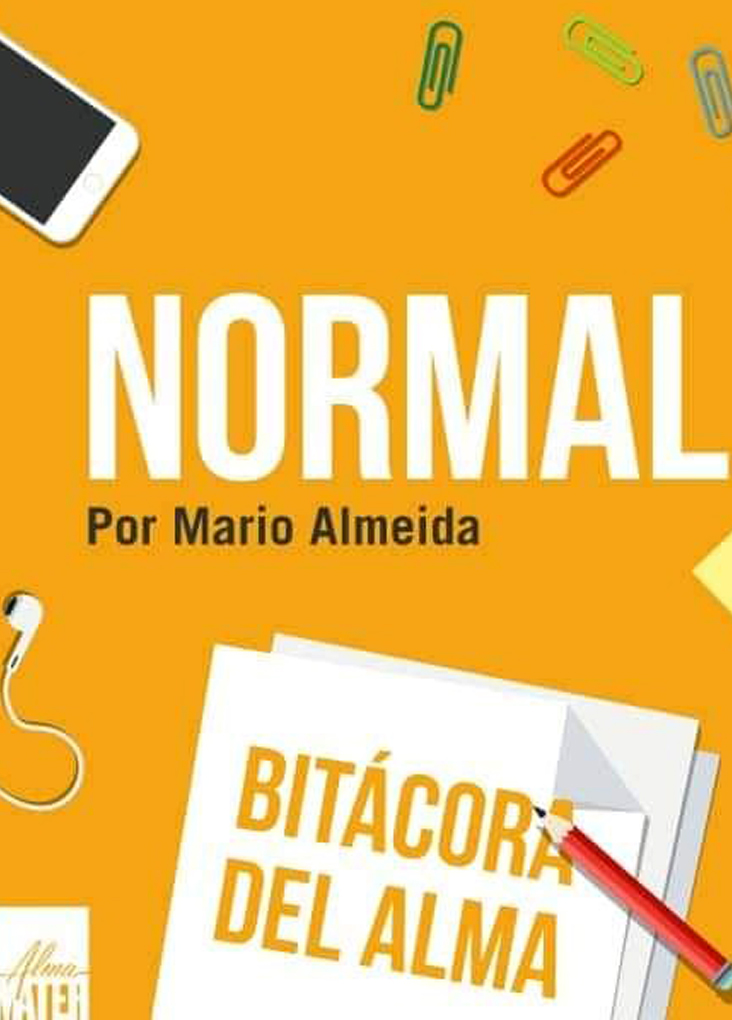
Josué y yo acometemos el primer sprint de limpieza. Trece apartamentos entre la una de la tarde y cerca de las siete de la noche. Cambiamos sábanas y toallas, desinfectamos mesas, muebles, manillas de puerta, mesetas, tazas de baño, lavamanos, grifos y, con una mayor concentración de cloro, arremetemos contra el suelo desde el balcón trasero hasta la puerta de salida —o entrada, depende—, pasando por la cocina, el baño, los dos cuartos, la sala y el balcón frontal.
Un chorro de lejía puede asesinar la transparencia del agua. Primero doy por hecho que la vuelve blanca, pero luego de mucho repetir el proceso, acepto que no resulta un color definido sino agua turbia y nada más. “¿Valdrá la pena sacrificar la transparencia?”, pienso olvidando por completo el cubo.
El agua cristalina parece no matar “lo que anda” y, como en las películas, dos buenos —o más— tienen que juntarse para derribar al villano.
El cloro resulta un aliado peligroso y todo el tiempo da señales. En las falanges del guante forma pelusas blanquecinas y, ante un descuido, los ojos comienzan a lagrimear y la respiración se hace pesada. Te estremeces otra vez con la cruda certeza de que no andas jugando y dictaminas que quizás se te ha ido la mano. A fin de cuentas, el “chorro” no postula entre las unidades de medida más precisas.
Cuando limpias cerca de Josué, desde el minuto cero sientes que todo irá bien. Aún con nasobuco, su dicción resulta precisa y sus ideas han demostrado mayor destreza que las mías.
Ante el paciente, sabe explicar con aires de doctor en ciencias cuál será nuestro procedimiento o decir «no» al que pregunta por fuego, para acto seguido esgrimir que, de tener, tampoco se lo permitiría.
Josué confía en sí mismo, en su moral.
Por otra parte, impacta la forma en que nos presenta en cada apartamento: “Buenas tardes, somos el personal de limpieza. Venimos a desinfectar”.
Cuando Josué habla así, olvida las celdas fotovoltaicas, sus sueños de investigación y asume. Sabe que en el centro de aislamiento no se precisan físicos y que, cuando lo divisan entrapado en verde, en lugar de al recién licenciado de una carrera que “espanta”, ven a un tipo flaco y alto que viene a destupir el caño y a hacerlo bien.
Con aspecto árabe-hindú, madre mexicana, padre criollo y residencia en una zona cuasifresa de El Vedado, Josué resulta también un poco filósofo. “Comunista radical”, dice. Ha leído a Gramsci, a Marx, Lenin… y, desde su llegada, medio que raptó un grueso volumen de Historia de la Filosofía III que detectó en una pequeña biblioteca condenada al polvo.
Sin decirlo vamos compitiendo. Ninguno de los dos aceptaría la vergüenza de obrar menos que el otro, de quedar —horror— como un acomodado o un flojo que vino a crear fama y lo asustó el trabajo.
“Somos guerrilleros”, aseguramos a quien nos ponga en duda y a nosotros mismos, para no perder de vista que a estas alturas ya no queda de otra.
Una anciana observa con benevolencia mis pésimas habilidades con la frazada y propone: “Muchacho, ¿quieres que te limpie?”. Con falso optimismo, digo saber que lo hago mal, pero que estoy aprendiendo. Ella me responde: “No es eso, es que vas a perder la columna”. La ignoro.
Casi termino en su sala.
Luego de seis apartamentos, el acto de trapear ha destrozado las espaldas y los pulmones se declaran agitados. La sed aparece. Tememos descubrir el rostro.
Paramos cinco minutos. Seguimos.
En otro apartamento, un hombre asustadizo de 50 años nos pide volver más tarde, porque el resto duerme y él no puede despertarlos. Le insistimos en que no será posible, que por favor.
Continúa en sus negativas y Josué lo encara: si quiere dígales que nosotros lo mandamos. Humillado, el tipo cede.
Mientras riego agua con cloro por la sala, se queja como quien no acepta, casi en llanto: “No sé por qué tuve que ir al consultorio. Al final no tengo nada y estoy aquí”. Lo repite una y otra vez en busca de mi respuesta. Yo no sé nada. Solo limpio. Cuando estoy a punto de salir insiste con lo mismo y me detengo con todos los utensilios agarrados: “Son tiempos difíciles”, le digo. “En realidad, nadie sabe”. Bajo escaleras.
En el apartamento de abajo, ninguno de los cuatro pacientes supera los 28 años. Sintonizan Tele Rebelde. Tienen mi edad —pienso—, mi carapacho. “Socio, déjame limpiar la mesa”, digo a uno que, sentado sobre ella, intenta corregir la señal. “Asere, dame un chance”, pido a otro que, tirado en el sofá, accede a levantar los pies para que el trapero pase. Los mando a recoger un dominó. Es incómodo.
Para cuerpos triturados, la única tranquilidad consiste en que no quedan fuerzas para ninguna otra empresa hasta el siguiente día.
Solo sueño y descanso.
Muere la tercera tarde. El repugnante calor convierte a la ducha en algo mágico. Sobre la cama, recibo el mensaje de mi padre que pregunta “¿qué tal?”. Le respondo que “desbaratado”, que limpié como nunca en mi vida. Su contrarréplica es sucinta: “El trabajo enseña”.
IV “Normal”
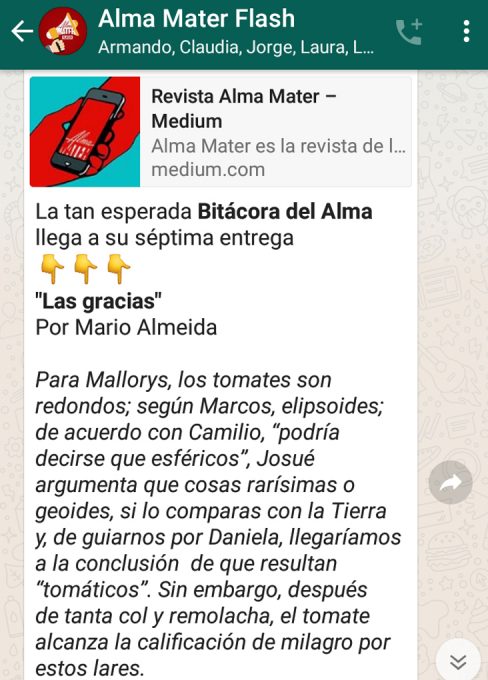
No quiero engañar a nadie: cuando estás limpiando pisos, necesariamente no te dan ganas de cantar un himno. Lo más probable es que ni siquiera sientas deseos de cantar. La careta de acetato se empaña, el haragán se cae, tropiezas con el cubo y la frazada se zafa del trapeador. El cerebro está al pendiente de disímiles detalles y si te pones a pensar en las musarañas probablemente lo hagas todo mal.
El centro de aislamiento no es necesariamente un lugar para sublimidades, insisto; se trata más bien de un sitio normal, donde el sol sale por un lado y se esconde por otro, hay gatos viejos, gatos nuevos, gatos tembas, mangos que se caen de la mata y hasta una perra que pare bajo un banquillo de concreto.
Existen chuchuchús, líderes de opinión, malentendidos y voces enredadas entre los labios y las telas de los nasobucos.
En medio de todo, nosotros limpiamos los apartamentos, intentamos cuidarnos y comemos mucho melón.
Dicho esto, confieso que la palabra “héroe” a veces me tortura. No sé si incomoda su fonética o simplemente el que empiece con hache y esa —la hache— me parece en determinados casos un adorno innecesario, algo arcaico, formal y ampuloso. Les habla mi indolencia, que cree, por cierto, que “héroe” posee un parentesco bastante cercano con la letra de marras.
Pasando a temas más mundanos, Marcos —recién graduado de Química— y Camilo —tercer año de Biología— se han sumado a la tropa. El primero tiene un escudo ultraefectivo contra el virus, que ha construido con un material llamado “cuidado extremo”. A veces se pasa. Mallorys lo sorprendió “desinfectando” una pastilla bajo el grifo. Para mayor bochorno, el fármaco se lo acababa de dar ella.
Por su parte, Camilo es muy malo en los juegos de palabras, trabaja como un mulo, suda a mares y está loco por “tirar” un dominó.
La tónica de reír continúa. Ya casi no nos burlamos del resto, hemos llegado a conocernos tanto, hemos soltado tantas pifias, que para materia prima nos alcanza con nosotros.
Hoy hablamos del hombre neandertal, del homo sapiens, de la genética y hasta del cocodrilo cubano.
“Fue un buen día”, me dijo Daniela cuando casi salíamos de la zona roja.
V “Mosqueteros”
Nuestros relojes están sincronizados. Mientras anuncian las 4 y 59 de la tarde, en el televisor camina una película que de seguro habrá costado millones de dólares, en la que los animales matan hombres y mujeres por el simple impulso de sus instintos, porque son malos, porque sí y porque la sangre vende.
Tras un poco de trabajo matutino, hemos caído en estos sofás y ha echado a andar nuestra habitual habladuría. Los científicos amenazan con la cuántica, los de letras con las estructuras básicas complejas… y así: cada cual medio aprende algo del otro.
«Deberías escribir de Alexis», comenta Josué. Se trata del utility del centro de aislamiento. En tiempos mejores, trabaja como educativo en la propia residencia estudiantil, por lo que ineludiblemente asocia cada habitación con un grupo de alumnos. Enciende el motor del agua, intenta arreglar lo irreparable, ayuda a brazo partido en el comedor, garantiza conexión a los pacientes y habla con tanta sencillez, parsimonia y tacto, que Daniela asegura que es un tipo adorable.
Resalta su sensibilidad. Sabe que hay que espantar a los gatos de las zonas de comida, pero los alimenta en las afueras. Fue precisamente él quien puso una lata llena de leche junto a la perra recién parida, porque sabe que, hasta para el animal, los días que corren son duros. También aboga por los pacientes y, si alguien intenta persuadirlo con que “eso no es nuestro problema”, queda unos segundos en silencio y remata con que la cuestión es de todos.
Pinareño, atlético, espejuelos, treinta y tantos, par de canas… se sienta a hablar contigo y, de acuerdo con tu carrera, saca de la cabeza algún amigo de sus años y su tierra, que mágicamente puede coincidir con uno de tus más queridos y respetados profesores. “Es bueno”, insiste Josué. “Sí. Sí. Se ve que es buena gente”, respalda Marcos.
En “las encuestas” ha salido a relucir que, en lo que respecta a trabajo aquí adentro, ocupa el uno o el dos del ranking.
- J., el del rectorado de la Universidad de La Habana, resulta otro de los inocultables. También ronda los treinta y su mirada se me antoja como una de esas que lo escrutan todo durante 18 horas al día.
Tiene un pensamiento estratégico: estudia las implicaciones de cada acción, calcula las diversas variantes, las mejores soluciones y no calla, porque sabe que de lo que salga o no de su boca puede depender que algo funcione.
Es nuestro escudo. Se faja por que no corramos más riesgo del que nos corresponde o del que —mejor dicho— asumimos antes de llegar; el que más nos escucha, nos entiende y quien alguna noche se nos ha sentado en la sala para integrarse al club de las “conspiraciones”.
Su nombre vuela por los aires cada tres minutos y su voz, pausada y resonante, se acomoda siempre en un vocativo antes de desarrollar la respuesta. Sabe dónde está todo y, cuando lo “joden” más de la cuenta, convierte su rostro en una alambrada de sarcasmo. Lidera.
Por último, al menos hoy, mencionemos a Fredy, más conocido últimamente entre nosotros –desde el cariño– como “el gobernador”. Se da sus perdidas, pero siempre aparece para emitir algún consejo, orden, cierto chiste, dar un codazo o decir: “verdad que ustedes son unos guerrilleros”
Dirige un centro deportivo de por acá y hoy alardeaba que lo suyo era la lucha, donde incluso obtuvo medallas. Guantanamero, menudo, casi sesenta, mirada de guajiro noble. Suele quedarse medio perdido cuando varios llaman su atención y a veces baja la cabeza y dice algo ininteligible y se escurre, pero ha demostrado que siempre acaba al pie del cañón, donde el estruendo puede ensordecer a cualquiera y donde más de una vez han caído los trozos de metralla.
Hace unos días lo atrapamos saliendo del comedor con tres platos de comida y le preguntamos entre risas: “Fredy, ¿cómo que ya te vas a comer?”. Moviendo hacia los lados la cabeza, aseguró que no era para él, porque quién ha visto a un jefe comer antes que los demás. “El primero para el trabajo y el último para la comida”, sentenció.
***
Continuamos maldiciendo las industrias culturales de la filmografía —algunos las defienden a capa y espada— y en nuestros relojes sincronizados casi dan las seis. J. J. nos llama por un costado del apartamento y Fredy lo hace desde otro. Llega el carro de la comida. Alexis ya descarga.
VI “La pincha sigue”
En poco más de una semana, he visto a Mallorys llorar ante el diagnóstico de una alergia, a Josué pasar en calzoncillos de un edificio a otro por olvidar ponerse el short bajo el traje de “fogueo”, he visto a internos tirar cabos de cigarro al suelo segundos antes de que limpiemos y, bajando una escalera, se me zafó el asa de un cubo lleno de agua sucia, que rebotó hasta las piernas de un paciente.
He visto a Marcos metiéndose con todas las enfermeras y darle ánimos a una señora a punto del desmayo, mientras Daniela corría al consultorio en busca del médico. He comprobado que Camilo no tiene idea de cómo se limpia, pero que se faja, carajo, y con un haragán de cabeza suelta saca el agua acumulada en un balcón, tirándola sobre sus propios zapatos, es cierto, pero pa’fuera… siempre pa’fuera.
Una semana y dos días hemos pasado en el centro de aislamiento. Jornadas de trabajo y horarios corridos, de conocer a la gente por el pronunciamiento del tabique, el caminar, el largo de los brazos o las muletillas. Muchos ojos y antifaces; pocos labios, pocas narices, ningún bigote.
Días atrás, limpiamos un apartamento donde permanecía una pareja con sus dos hijos. El mayor —diecilargos— se tiró al sofá, el menor —diecicortos— permaneció en una de las butacas aferrado a un mando de PlayStation cuyo cable surcaba la sala. En el otro mueble, se había acomodado en postura romántica el matrimonio.
Para desinfestar las mesetas, comencé a mover todos los trastos hacia una silla y descubrí, arrinconado en la esquina interior de la superficie enlozada de grey, un vaso desechable con el agua hasta el borde. “Eso no”, dijo nerviosa la mujer a mis espaldas. Le respondí: “claro, no se preocupe”, y volví a pasar el trapo empapado de cloro mientras recordaba que yo también había dejado uno dedicado a mis viejos —quién sabe si ahora atiborrado de larvas—, sobre el refrigerador de la casa.
Regresé a la sala y todos continuaron inamovibles, incluso cuando la señora indicó que había papeles y náilones bajo una silla. Solo el más pequeño derrochó agilidad al descubrir que mi trapero, torpe y “encolchado”, le iba a destrozar el cable del PlayStation.
Hoy volvimos a ese apartamento. Apenas entramos la mujer lanzó: “Deberían dejarme limpiar a mí. Al final… yo lo hago mejor que ustedes”. La ignoramos y seguimos hasta el balcón trasero y ahí, luego de computar miradas, cansados, dimos medio giro, le dejamos el trapeador y partimos.
En el resto de las puertas la acogida había sido distinta. Desde la distancia, los pacientes preguntaban por los resultados de sus exámenes PCR, nos decían, entre compasivos e ilusionados, que para qué limpiábamos o les cambiábamos las sábanas o el aseo, si los resultados llegarían hoy y se irían para sus casas y todo se iba a acabar.
Nosotros insistimos, porque nunca se sabe y… efectivamente, asumimos a esta hora, los dictámenes vendrán mañana.
Hace tres días, mientras limpiábamos un cuarto, un hombre se preocupó por el agua clorada. Sus pulmones son débiles y, según él, “si el coronavirus me agarra no hago el cuento”. Esta tarde, el mismo tipo —tatuaje del Che en el brazo— estaba alegre, recogía los bultos, doblaba sábanas, bromeaba y, no sé, parece que la presunta victoria le alumbró el rostro.
En el último apartamento, mientras salíamos, las dos señoras nos gritaron “los veremos” o “los queremos”. No entendimos bien.
Ayer, cómo olvidarlo, dos pacientes y una de las vigilantes de escalera fueron diagnosticados con COVID-19. La tarde resultó tensa y, en la noche, el médico jefe nos anunció que los 14 días de aislamiento, luego de esta semana, ya no serán en casa.
Amanecimos con una aguja hincada al brazo derecho. Los resultados del test rápido nos calmaron a todos. El team de guerrilla universitaria sigue ileso, cada vez más forrado y pinchando.
VII “Las gracias”
Para Mallorys, los tomates son redondos; según Marcos, elipsoides; de acuerdo con Camilo, “podría decirse que esféricos”, Josué argumenta que cosas rarísimas o geoides, si lo comparas con la Tierra y, de guiarnos por Daniela, llegaríamos a la conclusión de que resultan “tomáticos”. Sin embargo, después de tanta col y remolacha, el tomate alcanza la calificación de milagro por estos lares.
“Teorizo” al respecto porque hoy, cuando terminábamos de repartir el almuerzo, Fredy apareció con una caja llena del vegetal en cuestión y otra con mangos. Nos aclaró que era un regalo y fuimos “en pandilla” hasta la valla con las manos desiertas y un “gracias” del tamaño de estos dos bloques de prefabricado saliéndonos por la boca.
Ahí estaba Joaquín —agricultor, más de sesenta, rubio, gorra, trajes desgastados por años de trabajo duro— junto a una carretilla poco convencional que le sirvió para venir con los dos cajones desde su finca. De manera fugaz, como suele ser todo por acá, nos explicó que ayer supo que estábamos aquí gracias a la televisión y vino a traer lo que pudo.
—Mi kiosco es el de frente a la parada de la A-58, aquí en el Bahía —, aclaró.
—No, ellos no saben porque son de la Universidad —, dijo Fredy.
—Sí—, insistió Joaquín, en alusión a los becados habituales —los de la Universidad siempre pasan.
A la hora de la comida, todos nos pusimos en función de picar los vegetales. Llevamos nuestros propios cuchillos y, de algún, lado apareció aceite y sal. Logramos llenar un vaso desechable para cada paciente, médico, enfermero, técnico y hasta para nosotros mismos.
Fue una fiesta preparar todo aquello y jolgorio también las caras de Jésica, Jennifer, Irma, Michel y Mayelín, los vigilantes de escalera en turno, encargados de recepcionar todo aquello y entregarlo personalmente a los internos.
Por la parte de los mangos, apenas alcanzaron para los pacientes y el personal sanitario de guardia. Nos sentimos —sin mangos— satisfechos de que el trabajo hubiese sido más en equipo que nunca, más rápido incluso, y de imaginar también un buen comienzo de noche para los pacientes, matizado por el congrí, el pollo y la clásica col, además de los ya alabados presentes de Joaquín.
Otra técnica innovadora del día fue esterilizar hasta el cansancio pomos de agua congelados e introducirlos en los termos del jugo, para que, cuando el compuesto de mermelada y agua llegase a nuestros destinatarios, no estuviese, como casi siempre, caliente. El proceso fue evaluado y validado por dos químicos, un físico, un biólogo, una filóloga y Alexis, que es graduado de Historia.
Quizás mañana alguno se queje porque sus tomates no tenían mucha sal, el mango que le tocó carecía del tamaño mínimo indispensable para sus estándares, el arroz estuviese tibio o, sencillamente, porque no puede permitir que pase un día sin que su opinión punzante se escuche… aprenderemos.
Sin embargo, tal vez gracias a Joaquín, voy curado.
Por unos días, mientras no tenga con qué acabar con ellas, ignoraré las miserias del alma, las abandonaré a su suerte, las dejaré solas. ¡No a los miserables!, a esos no. Pero, insisto, sí a sus miserias. A simple vista no puede verse quién las lleva y, por tanto, tenemos que abrazar a todos por igual y sonreír por cada agradecido que salte.
VIII “Madrugada”
Oncena madrugada. Ochenta y ocho minutos.
Todos arriba, frente al televisor. No aguanté más. Agarré la jarra como quien tiene sed y vine a sentarme a la cisterna.
No es buen sitio. Los mosquitos, mi sombra desarreglada, el perro que acaba de olvidar mi presencia, el sonido distante de un chorro de agua a presión, el eco mudo de la noche sin viento, sin luna, azulada, vacía; otra vez la sombra peluda que me mira, el perro que me redescubre y vuelve a ladrar, que se acerca y ladra más alto, que se extraña y no concibe que, después de poco más de un mes, haya alguien sentado de nuevo en este quicio de cemento que pincha tanto las nalgas como lo hace la impotencia.
Estoy de vuelta en la sala. Una con cuarenta y ocho. Bugs Bunny, desde la caja tonta, trata de meterme otro mundo por los oídos y los ojos. Me asquea.
Marcos está rendido sobre un colchón en el suelo. Tal vez ahí amanezca. Mallorys, como en penitencia, navega sentada contra una esquina del balcón. “Tal vez ahorita se levante”, pienso. Camilo anuncia partir hacia su apartamento y balbucea alguna somnolencia. Lo despiden.
Daniela yace de lado en su butaca de turno. Las piernas le escurren por el brazo izquierdo, cubierto de vinil blanco sucio, y la cabeza reposa en la intersección del derecho con el espaldar. Daniela ha cerrado los ojos. El pato Lucas habla.
Josué ríe. Mira al teléfono y al televisor alternativamente. Recuesta la nuca sobre sus muñecas cruzadas mientras sostiene un pomo con agua y cloro. Se levanta, camina, pregunta por el control y toma asiento en otra butaca, al lado mío.
Contrario a la cisterna, este lugar casi se me antoja el paraíso. Por eso bajé hace un rato: a pensar en fantasmas, penumbras, soledades; a ser carne de mosquitos, monstruo para gatos; a intentar, de alguna forma, desencantarme de esta gente que la vida me puso cerca y que, de cualquier manera, en pocos días, me los va a quitar, quizás, para siempre.
Dos con veinte. Poca batería. Madrugada perra. Ni siquiera ladra.


He leído cada una de las palabras, a lo mejor no he tenido la capacidad de interpretarlas cada una como el escritor hubiese querido, tal vez por mi defectuosa lectura, pero en realidad siento mucho aprecio, por esa persona, la cual conocí no tan pequeños, pero con la edad suficiente para todavía ni imaginarnos nuestro futuro, por lo cual valoro a un más en lo que se ha convertido y las cosas que ha logrado y sobre todo muy agradecido de ser su amigo.
Excelente. Lo he disfrutado un mundo !!!! orgullosa de conocerlo, mas a sus padres que a el, pero orgullosa igual. Felicidades Mario, eres grande, sencillo, honesto, amigo. Eres un joven espectacular !!!!! gracias por eso. Gracias hijo.